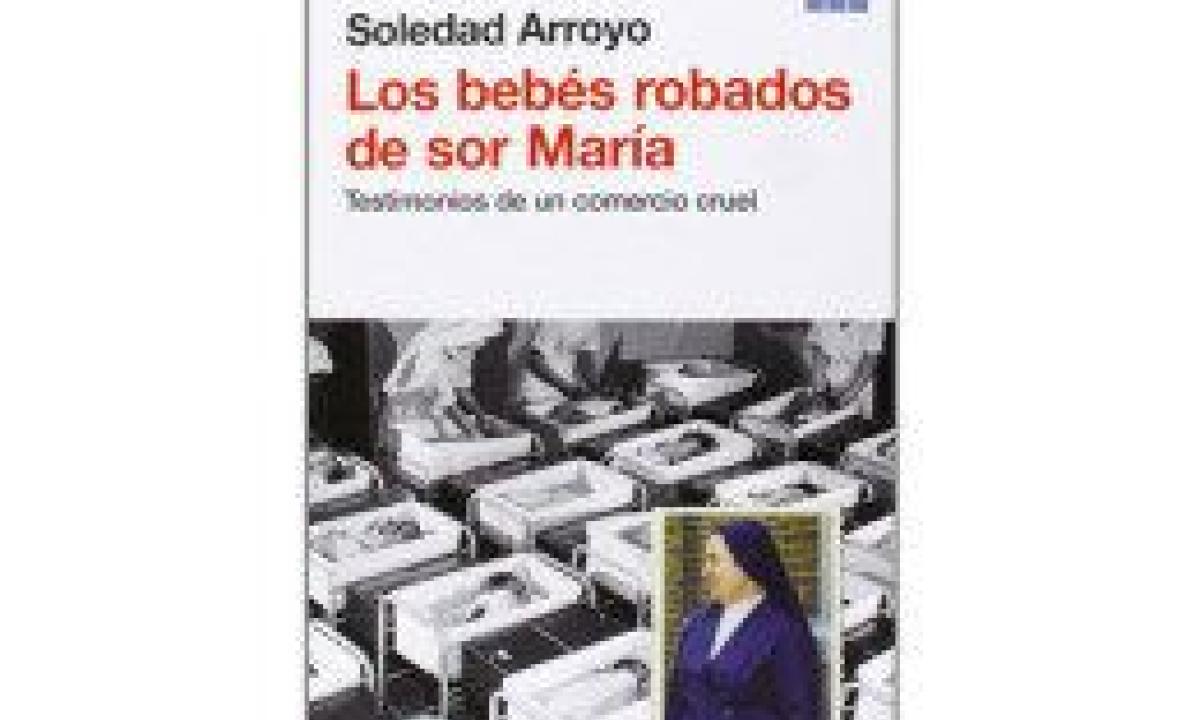"Y a nosotros, ¿quién nos protegía cuando nacimos?"
Al menos en tres casos que he podido documentar para el libro "Los bebés robados de sor María" en los que madres e hijas se han reencontrado tras más de tres décadas de separación forzosa, la monja decidió, como si fuera Dios, el futuro de las criaturas.
"Todo el mundo sabe dónde nació, quién fue su madre, si tiene hermanos, primos, sobrinos... Todo el mundo menos los hijos apropiados, como yo. Nosotros somos peor que parias, ni siquiera tenemos el derecho a saber". Lo dice Paloma Pérez Calleja, la mujer que el pasado 12 de abril de 2012 preguntó a gritos: "Y a nosotros, ¿quién nos protegía cuando nacimos?", mientras la policía escoltaba, con un riguroso celo profesional, a sor María Gómez Valbuena a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
La monja acudió por primera y última vez ante un juez y guardó silencio en relación a la demanda interpuesta por María Luisa Torres por el robo de la hija con la que consiguió reencontrarse casi treinta años después de su nacimiento.
Paloma no nació en Santa Cristina, donde ejerció como Asistente Social la religiosa durante casi dos décadas. Aquel día Paloma ni siquiera sabía dónde nació. Ahora tiene sospechas de que podría haber sido en O'Donnell, pero sólo son eso, sospechas, porque Paloma es una hija falsa y toda su documentación es una gran mentira.
En su partida de nacimiento se asegura que una mujer llamada Paula la parió en su domicilio de Carabanchel el diez de marzo de 1957. El facultativo José María Romero Orbegozo lo certifica por "investigación posterior" el día 11. Durante años esa fue la única verdad de Paloma.
Pero hace casi una década fueron las hijas de Paloma quienes sospecharon. "Mamá -le dijeron-, la abuela te trata tan mal que no puede ser tu madre. Si no investigas tú, investigaremos nosotras", después de mucho tiempo de recelo. Ella nunca había desconfiado a pesar de que sufrió durante toda su existencia la ausencia de cariño, el trato frío, distante y despótico de una mujer que llegó a decirle en un alarde de crueldad que su verdadera familia "eran sólo su marido y sus hijas".
Después de mucho insistir Paloma consiguió que Paula le confesara sólo una cosa: "Sí, es verdad, yo no soy tu madre", le dijo al fin sin mucho miramiento.
Con otros familiares consiguió averiguar que su madre había tenido varios partos en los que las criaturas morían de inmediato a causa de un problema con el RH. Al parecer una monja le dijo a Paula que si seguía intentando tener hijos se iba a matar, que ella podía conseguirle una niña aquel mismo día y que se la podía llevar como si fuera la que había nacido muerta. Es sólo una versión, una posible explicación a su origen.
Esto es lo que Paloma le va a explicar hoy lunes al juez. También le mostrará un nuevo documento que acaba de obtener y que demuestra que ella no puede ser hija de Paula. El certificado de los cementerios municipales madrileños asegura que allí se enterró un feto hijo de Paula nacido el día 3 de marzo, es decir, siete días antes de que Paloma naciera. Salvo milagro, es imposible dos partos en tan sólo una semana.
La historia de Paloma es un claro ejemplo de cómo se trataba a los recién nacidos en nuestro país: poco más que cachorros intercambiables, sin derechos, sin identidad y sin capacidad de defensa.
Decía Paloma la primera vez que la entrevisté que lo único que quiere es saber la verdad. Su primera verdad.
Esa es una de las claves en la causa de los bebés robados. Y es lo que en el fondo reclamaba a gritos Paloma ante sor María el día que la religiosa fue a declarar a los juzgados. Una verdad que atormenta a centenares de madres e hijos que como ella buscan desesperadamente. La monja, que falleció el pasado 22 de enero, ha dejado tras de sí un rastro de intriga indeleble.
La ley de adopciones vigente mientras ella trabajó como Asistente Social en Santa Cristina le permitía borrar de la historia de muchos adoptados cualquier rastro de las madres que voluntariamente no quisieran dejar su nombre. Eran los partos anónimos con los que, en un momento de la historia de España, se pretendió acabar con los abandonos de recién nacidos por la calle.
Pero sor María, que era una mujer muy inteligente y esforzada, fue mucho más allá cuando comprendió el gran poder que esa ley le otorgaba. Al menos en tres casos que he podido documentar para el libro "Los bebés robados de sor María" en los que madres e hijas se han reencontrado tras más de tres décadas de separación forzosa, la monja decidió, como si fuera Dios, el futuro de las criaturas. Decidió que sus madres biológicas, solteras las tres, no eran aptas para criar a los hijos que iban a parir y decidió que otros matrimonio cristianos y "con posibles" serían mejores padres.
A las tres las sedó sin informarles previamente de sus intenciones. Les aplicó el llamado "parto dirigido" en el área de privados de la maternidad, mucho más discreta y silenciosa. El Pentotal sódico le ayudó a desdibujar la realidad para reorganizarla. Sedadas con el "suero de la verdad", ni Luisa, ni Elvira ni Conchi pudieron llegar a ser conscientes de los partos.
De hecho, mientras Conchi se debatía con aquella somnolencia que no le dejaba revolverse, escuchó comentar al médico que la atendía en un todo muy enfadado como recriminándoselo a alguien: «¡Va a dar a luz y todavía no se ha dormido!».
En las facturas que le pagaron a sor María y que han guardado las familias adoptivas de esas tres niñas, se encuentran los conceptos "anestesia" y "anestesista". Y no sólo en estos tres casos. Prácticamente la totalidad de las madres que dieron a sus hijos en adopción en Santa Cristina fueron sedadas para parir, tanto si consentían en la adopción, como si no.
¿Por qué poner en riesgo la vida de las criaturas y de sus madres?
El doctor Andrés López, Jefe de Servicio de Anestesiología de Hospitales de Madrid, me explicaba que con el uso del Pentotal sódico se conseguía que la mujer "no tuviera el recuerdo del dolor del parto". Ni el del parto, ni ningún otro recuerdo. Las madres así sedadas no sabían si sus hijos habían nacido bien, si habían sido niños o niñas, ni quién los había cogido en brazos.
Luego, con el niño ya nacido y la madre fuera de juego, sor María movía sus fichas. El niño se trasladaba al nido de otra planta y se le colocaba un cartel en el que podía leerse "no enseñar" como me contó Montse, una auxiliar de la maternidad. Esos bebés sólo podía sacarlos o moverlos, la propia sor María, puesto que no estaban identificados y el resto del personal sólo sabía que eran bebés para la adopción. A la madre la llevaban a una habitación individual en la planta de privados y alejada del ajetreo hospitalario.
La religiosa decidía entonces. Sentada en su despacho del semisótano de la maternidad, abría su cuaderno de espiral y tapas azules de Centauro y elegía para ese bebé una familia "con posibles" de entre los centenares de matrimonios que le habían pedido adoptar un niño. Les llamaba: "Hay un bebé para ustedes. Vengan a recogerlo con ropa y dinero para pagar los gastos del parto y de la estancia de la madre en una pensión".
Días después se producía la recogida. Una limpiadora, Mari, recuerda haber presenciado una.
Se los llevaban a casa así, ese mismo día. Seis meses después la religiosa les expedía los certificados preceptivos para la adopción asegurando que las madres no se habían interesado por esos hijos y que no habían dejado sus datos. ¿Cómo hubieran podido interesarse si los creían muertos?
Treinta años después esos hijos han buscado sus orígenes y sus primeras verdades. Y han encontrado madres que los buscaban o que ni siquiera sospechaban que estaban vivos. Y han averiguado una primera verdad terrible y dolorosa, llena de ausencia y tan absurda como las ideas megalómanas de la religiosa a la que tuve oportunidad de conocer personalmente un año antes de su desaparición.
De ese encuentro, que también recojo en el libro, me quedo con su estrategia de trilera, con su férreo control de la situación y con la sonrisa que no pudo ocultar cuando mi acompañante le recordó el momento en el que hace treinta años le puso a su hija en brazos. Sonrió con satisfacción, como embelesada por el recuerdo, como seguro había sonreído miles de veces, sintiéndose todopoderosa.
Esa es la primera verdad de decenas de adoptados que ahora descubren sus orígenes. Y esa es también la verdad que busca incansable Paloma Pérez Calleja a sus 56 años. Quien la alumbró, por qué no pudo quedarse con ella, cuál fue la historia de su embarazo o qué monja la puso en brazos de sus padres en un estado tan lamentable que a punto estuvo de morir en sus primeras horas de vida.
La misma incógnita que atormenta a centenares de adoptados y que, en el caso de los que pasaron por las manos de sor María, es desde su desaparición, un poco más difícil de despejar.