Sudario azul
"Qué fácil es ir por la mañana a trabajar sabiendo que solo el más estrambótico accidente nos impedirá volver a casa".
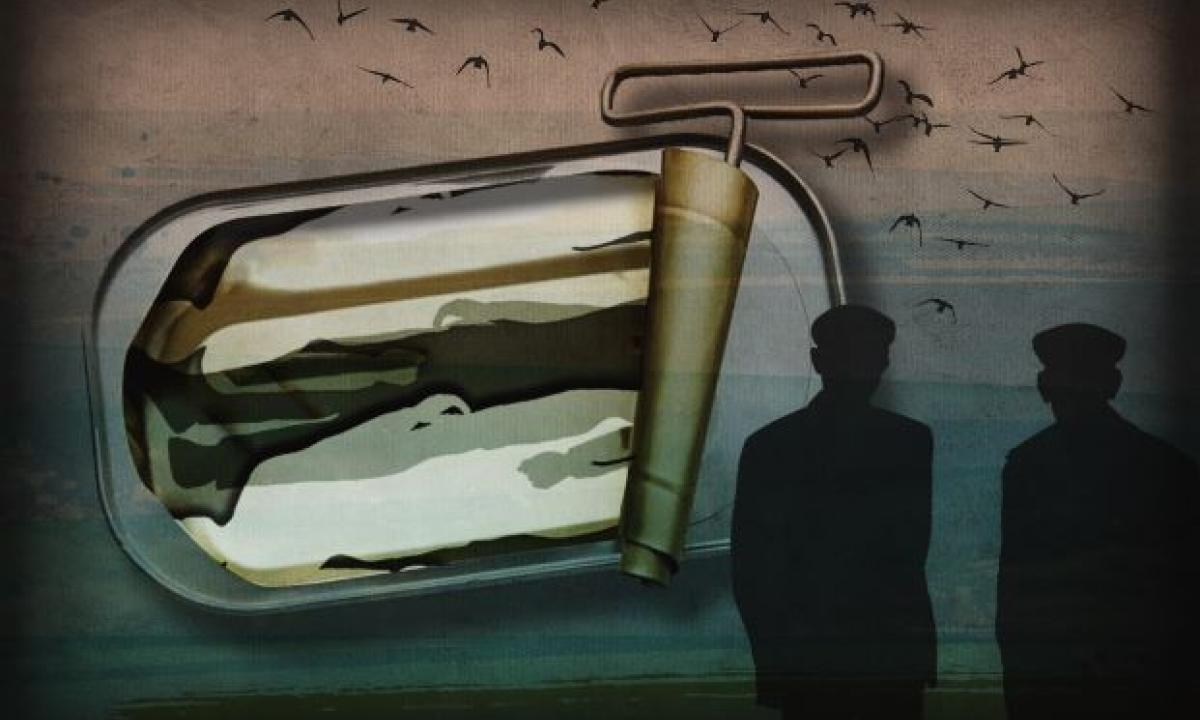
Ni imaginar puedo el momento en que tantos marineros supieron que el agua que por años fue su casa, su salario, su razón de vivir, se convertía en su asesino.
El padre del escritor David Torres, que fatigó redes y mares hasta que encontró un fondeadero seguro para su vida, me contó cómo pasó una de las más terribles tempestades en el interior de un pesquero, mientras patrón y piloto enfrentaban olas en la cabina del timón. El rostro desencajado de dos compañeros, que habían conocido con anterioridad la angustia del naufragio, le convenció hasta tal punto de que se iban a pique, que no supo sino meterse en la boca una medalla que llevaba al cuello, con la esperanza de que reconocieran su cuerpo si llegaban algún día a encontrarlo.
También guarda en la memoria momentos de belleza indescriptible, que él sabe describir con la extraordinaria sencillez de quien vive: las noches en que subía a la cubierta hasta la que llegaba el aliento del mar para apurar un cigarrillo y el cielo le ofrecía “una borrachera de estrellas”.
Qué fácil es ir por la mañana a trabajar sabiendo que solo el más estrambótico accidente nos impedirá volver a casa.
Por el contrario, el marinero rebasa la línea del rompeolas sabiendo que entra en un lugar que no lo quiere; que, durante siglos, el mar ha intentado terminar con quienes se han atrevido a enfrentarlo. Y que lo ha conseguido en muchas, demasiadas ocasiones. Porque solo nos enteramos si naufraga un barco con nuestra bandera, o si se pierde en nuestra costa, o si quienes se ahogan lo hacen bajo el pabellón del turismo y el recreo.
Pero, por cada Titanic que altera nuestra imaginación durante años (hasta que llega la película que convierte la tragedia en bostezo), cientos de arrastreros, volanteros, cerqueros, congeladores y hasta botes y chalupas, son volcados por una ola maldita, o revientan cuando ya no pueden resistir el castigo de la tempestad, o son arrollados por interminables, inhumanos buques de carga.
En medio del mar, un barco, cualquiera, no es más que un quebradizo espejo que separa al hombre del abismo. Y hay quien trabaja durante semanas sin suelo bajo sus pies, atisbando cada racha de viento, cada cresta de espuma, cada nube por si se oscureciera…
Piense el lector que, hasta bien entrados los años sesenta, algunos pescadores portugueses aún iban a pescar el bacalao en barcos de vela.
A los que no recibe el fondo del océano, les esperan los huesos roídos por la humedad, los dedos deformes de tanto entenderse con aparejos que rasgan y estrangulan, y el espinazo vuelto dolor de tanto doblarlo sobre redes llenas y anzuelos cargados.
Labradores del mar que aran el fondo con garfios para sacar de su escondrijo de arena a los desconfiados moluscos.
Si alguien se compadece aún de que un Guggenheim se vistiera con su mejor frac para ahogarse como un caballero, debiera ser reo de ignorancia y condenado a no volver a probar el marmitako ni el arroz a banda, genialidades tramadas en cocinas zarandeadas por la marea sin más aderezo que los peces sobrantes y el agua que salta la quilla.
No sé cómo acabé una noche donostiarra en un karaoke (todos tenemos un pasado) en el que ya habitaba alguien a quien no costaba reconocer como marinero porque, ya lo dice la canción de Patxi Andión, no sabía andar en tierra.
Quizás por complacer a Jhoan, la filipina que me acompañaba, el marinero entonó esa canción, precisamente esa, acompañado por la máquina tramposa. Sin previo aviso, entró la galerna en aquel bar de cuero gastado y neones sucios.
Que nadie levante un vaso,
que nadie se atreva a hablar,
que está pasando un marino,
que está pasando un borracho
con toda la mar detrás.
Resguardado en el farallón de la barra, apenas pude resistir el embate de su voz salitrosa.
Acaba de celebrarse un funeral en Terranova por veintiún infortunados. Rememorando a Melville, me imagino al predicador encaramado a la proa del púlpito, orando con tanto énfasis como si estuviera arrodillado y rezando en el fondo del mar.
Y yo me pregunto cuál será el último pensamiento de los marineros que se pierden en el sudario azul. Su familia, seguro. Quizás el paisaje de la ría a la que ya no entrarán con sed de vino y ansia de calor.
O quizás se pregunten por qué nunca les llamó el Hijo del Carpintero para hacer de ellos pescadores de hombres.
Tierra adentro.










