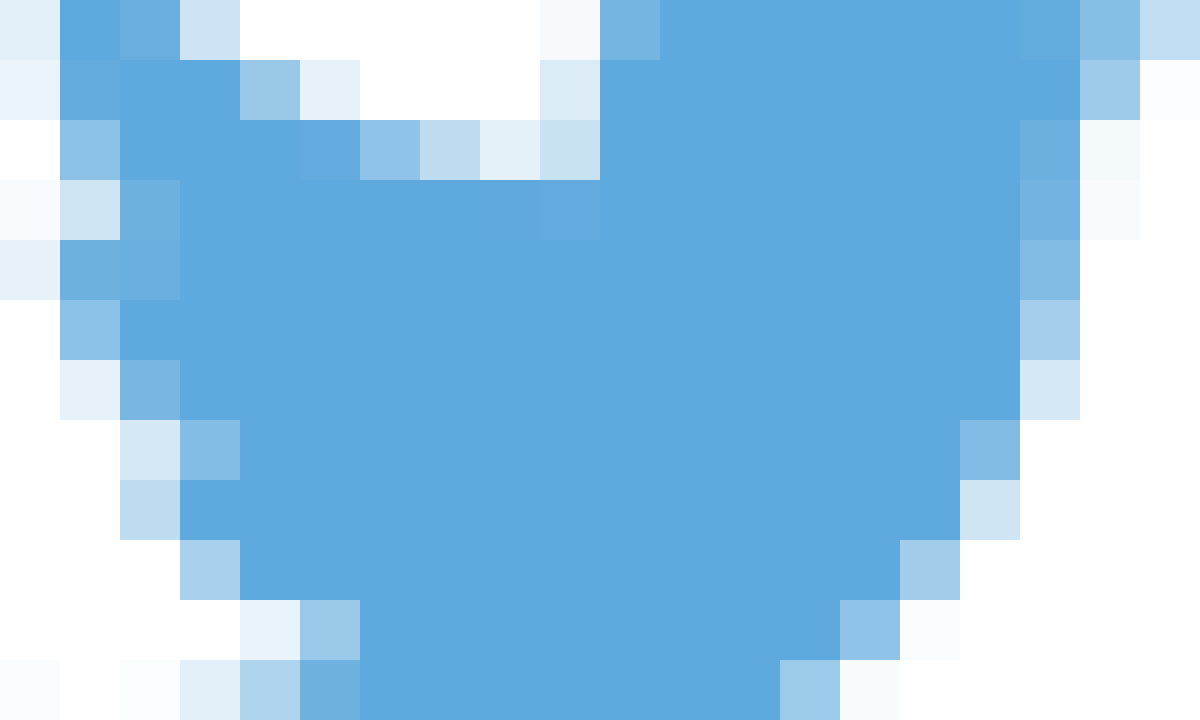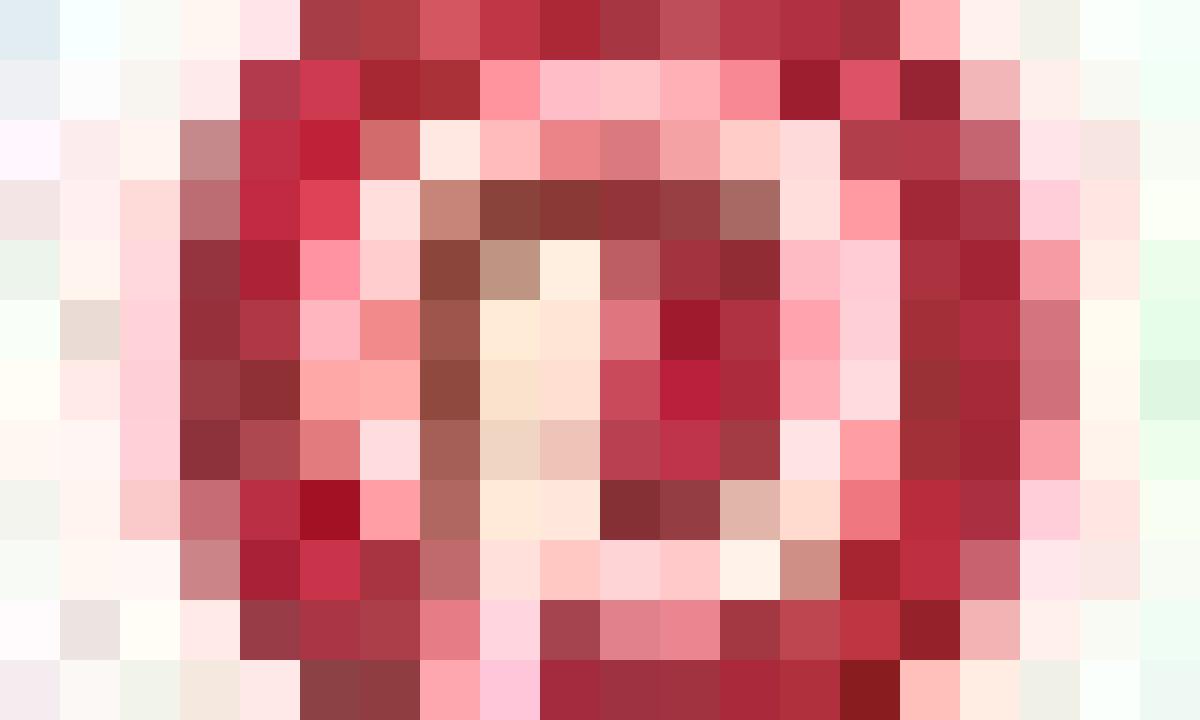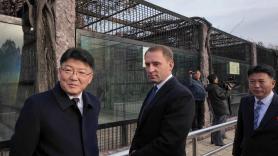Por qué el reconocimiento del tiroteo de la iglesia de Charleston como un acto terrorista motivado por la raza es sólo el primer paso

La otra noche me tomé un momento de silencio.
Un momento largo… durante el que me esforzaba en ordenar mis emociones mientras veía informar en las noticias de última hora que se había producido un tiroteo en la Iglesia Africana Metodista Episcopal Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, alrededor de las 9 p. m. del miércoles. Nueve personas, reunidas en oración, habían sido asesinadas.
Los disparos fueron obra de Dylann Roof, un hombre blanco de veintipocos años, que entró en la iglesia, rezó junto a los miembros allí presentes y luego abrió fuego. La masacre será investigada como un crimen de odio, según el jefe de policía de Charleston, Greg Mullen. Sin embargo, por definición, fue un acto de terrorismo doméstico y el pistolero, un terrorista.
A medida que se identifica públicamente a las víctimas —entre ellas la senadora Celementa Pinkney— debemos reconocer que este atroz acto tuvo lugar dentro de una de las iglesias negras más antiguas e importantes del país, lo que hace difícil que se argumente en contra de la suposición lógica de que todas las víctimas eran negras. Y lo que es más importante, a pesar de los pocos detalles concretos sobre los motivos del pistolero, sería negligente no considerar este retorcido acto de violencia como un acto de odio racial y como terrorismo. Está impregnado de la repulsiva realidad racial de Estados Unidos y de la injusticia que se ha forjado contra las vidas de los negros por doquier.
“Es obvio que es por la raza”, opinaba un residente local a un reportero de la cadena MSNBC, hablando sobre los motivos del asesino. “Tienes a un tipo blanco que entra en una iglesia afroamericana. Esa fue su elección: eligió entrar en esa iglesia y herir a esas personas”.
La agonía que late ahora por todo Charleston es la misma que se siente cada vez que una vida negra se pierde por culpa de los actos fanáticos, racistas y brutales, cada vez que una vida negra es violentamente deshumanizada o devaluada, a menudo sin repercusión.
No es ninguna noticia que ser negro en Estados Unidos puede ser difícil y aterrador, como mínimo. Ahora, más que nunca, no podemos ignorar o enmascarar la realidad en la que vivimos, en un país donde la complexión de cada uno puede resultar una amenaza directa para su seguridad y su subsistencia.
La semana pasada observé con horror como un oficial de policía blanco gritaba y hacía un uso excesivo de la fuerza contra unos jóvenes negros en una fiesta en una piscina en McKinney, Texas. El agente puso a una niña negra de 15 años contra el suelo, mientras llamaba a su madre con la rodilla del oficial de policía hundida en su espalda. Momentos antes, había blandido su pistola hacia dos chicos negros que intentaron acercarse para ayudar a la niña.
Por otro lado, mucho menos importante, durante los últimos días he estado viendo la cara blanca de Rachel Dolezal, ex-líder de la NAACP [Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color], terriblemente bronceada y enmascarada como negra, que inundaba las pantallas de televisión, acaparaba mi timeline de Twitter y su vida era diseccionada en debates que me han llegado fugazmente, pero en los que también he participado.
Ya no quiero ver, ni oir ni decir más su nombre.
El escritor Ta-Nehisi Coates, en su última obra para The Atlantic, nos insta a sopesar este circo alrededor de “los mayores y más esenciales crímenes de Estados Unidos: los siglos de expolio que han dado a luz a la jerarquía que hoy llamamos, de forma eufemística, raza”.
Y continúa:
Dolezal es una distracción y su historia es demasiado confusa, contradictoria y complicada como para servir de catalizador útil para reexaminar o redefinir ‘raza’ o lo que significa ser negro. En lugar de eso, si nos encontramos genuinamente motivados para examinar el papel de la raza y la violencia racial, debemos centrar nuestra atención en cómo las fuerzas institucionales afectan a las vidas de aquellos que no pueden permitirse el lujo de confeccionarse su propia identidad.
Observemos los acontecimientos de McKinney, que nos han hecho ser testigos una vez más del severo trato que los ciudadanos negros reciben de los policías blancos.
Observemos a la República Dominicana, donde cientos de miles de haitianos temen ser deportados a causa de una política xenófoba de inmigración que los grupos sobre derechos humanos denuncian está enraizada en un persistente racismo.
Observemos nuestro propio sistema de justicia criminal y los efectos fatales y duraderos que ha tenido sobre innumerables individuos, como Kalief Browder.
Observemos la muerte de Walter Scott, un hombre negro desarmado al que un policía blanco disparó por la espalda en abril, a kilómetros de distancia del tiroteo en la iglesia del miércoles.
Observemos el atentado con bomba en la Iglesia Baptista de la Calle 16 en Birminghan, Alabama, en 1963, cuando cuatro niñas negras fueron víctimas de un crimen de odio más en otra iglesia predominantemente negra.
Observemos el propósito y la misión del movimiento #BlackLivesMatter [#LasVidasNegrasImportan].
Por último, observemos a las mujeres y hombres negros que han sido tratados salvajemente y asesinados en circunstancias igualmente inquietantes, consideremos estos hechos como lo que son: actos de violencia racial.
“No podría ser peor”, decía a un periodista un habitante negro de Charleston el miércoles por la noche.“Si no podemos encontrar refugio en la iglesia, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podríamos estar a salvo?”
Este artículo ha sido actualizado para poder reflejar las novedades sobre el desarrollo del tiroteo de Charleston, incluyendo la identificación y arresto del sospechoso.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Diego Jurado Moruno