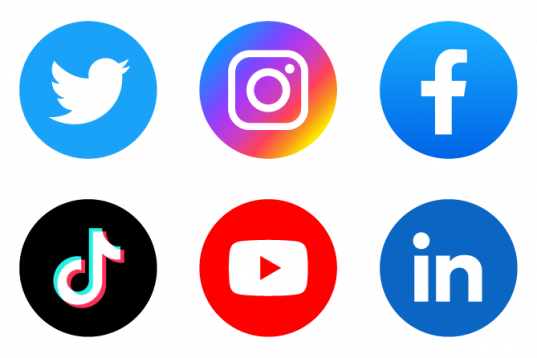Tener hijos inmunodeficientes me ha enseñado un par de cosas sobre el coronavirus
Aislarnos en casa, aunque sea una opción extrema, funciona.

Deshidratado y sin más lágrimas que derramar, mi hijo de 17 meses no dejaba de repetir una palabra que acababa de aprender: “Ir”. Quería irse a casa.
“Es muy común”, dijeron los enfermeros. Conectado a una vía intravenosa y a los sensores de sus constantes vitales, estaba cautivo en una cuna de barrotes metálicos. Su expresión desamparada me hizo sentirme impotente por no poder sacarle de ahí.
Mis dos hijos nacieron con deficiencias inmunitarias genéticas, lo que significa que cuando enferman, no son capaces de curarse por sí mismos sin ayuda. Mi hijo tiene hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia, que afecta al 3% de la población. Mi hija de 4 años padece inmunodeficiencia común variable (IDCV), que afecta a una de cada 100.000 personas. Ser madre con dos hijos con un sistema inmunitario deficiente es frustrante y agotador aun cuando las cosas van bien. Antes de que el coronavirus se propagara por todo el planeta, cada vez que oía una tos en el súper ya tenía miedo de que mis hijos contrajeran alguna enfermedad. Sufría ansiedad por estar todo el día en guardia. Ahora, el mundo entero sabe lo que es estar en guardia y con miedo a todas horas.
Antes de que la pandemia tomara las riendas de nuestra vida y nos obligara a confinarnos en casa, el pasado otoño, mi hija llegó a casa pálida después de una actividad extraescolar. Solo asiste a sus actividades extraescolares cuando no hay ningún niño o monitor enfermo y con la ayuda de unas transfusiones semanales de plasma donado que le ayudan a combatir infecciones con los anticuerpos que ella no produce.
Tenía una transfusión programada 24 horas después, así que interpreté que estaba baja de anticuerpos y que por eso se la veía más cansada. Al día siguiente, una tos que no sonaba nada bien recorrió nuestra casa. Tras dos semanas sin ir a clase, le hicieron una radiografía y descubrieron que tenía neumonía. Además de eso, el pediatra le diagnosticó una infección por estreptococos.
Luego enfermó nuestro hijo. Empezó con la misma tos de perro y derivó en vómitos y diarrea. Me convertí en una pelota de tenis que iba de mi casa a la consulta del pediatra y viceversa. Mi hija empezó a mejorar con antibióticos, pero mi hijo, ni siquiera con esteroides. Sus síntomas empeoraron a lo largo de los dos días siguientes y lo ingresaron en el hospital.
Cuando los bebés están en el útero, no les hacen análisis inmunitarios, así que cuando nuestros hijos fueron diagnosticados, nos pareció tan repentino como un relámpago. Muchas personas con deficiencias inmunitarias no reciben ningún diagnóstico hasta mucho más adelante porque sus síntomas y sus historiales médicos no son debidamente analizados debido a las grietas del sistema sanitario. Hay una expresión médica que dice así: “Si oyes ruido de cascos, piensa en un caballo, no en una cebra”. La Fundación para la Deficiencia Inmunitaria (IDF) ha adoptado la cebra como mascota precisamente porque las personas con enfermedades inmunitarias son esos casos raros en los que no se suele pensar.
Cuando mi hija estaba enferma, los médicos me decían una y otra vez que los niños simplemente enferman un montón, pero mi hija pasaba así 9 días de cada 10, muchas veces la tenían que ingresar y a ninguno de los amigos con los que estaba en contacto les sucedía. En el fondo, yo sabía que le pasaba algo, así que acudimos a un pediatra especializado en alergias e inmunología. El test de alergias dio negativo, pero el análisis de sangre desveló que el sistema inmunitario de mi hija era prácticamente inexistente y que necesitaría asistencia el resto de su vida para reforzarlo. No existe cura para la IDCV y el peor escenario es que sufra una enfermedad pulmonar incurable derivada de la formación de cicatrices por sus continuas infecciones respiratorias. Armados con este conocimiento, mi marido y yo hacemos todo lo que podemos para mantener sanos a nuestros hijos. Ahora, con el coronavirus amenazando incluso los pulmones de las personas sanas, creo que es comprensible que estemos aterrorizados.
No obstante, en los dos últimos años, mi familia ha aprendido muchas cosas que ahora mismo nos sirven para combatir este nuevo coronavirus. Limitamos nuestro contacto con otras personas, sobre todo cuando alguien muestra el más mínimo síntoma de enfriamiento. Nos lavamos las manos religiosamente. Tomamos comida orgánica saludable y nos aseguramos de dormir suficiente. Sabemos inyectarle plasma a nuestra hija todas las semanas en casa. Todos los martes por la noche hacemos una sesión de “medicina especial” para darle sus “defensas”. Al principio le costó entenderlo, pero ahora, como a cambio le dejamos ver Netflix en el iPad, negociamos la cantidad de M&M que puede comer y se encuentra mejor al día siguiente, estas inyecciones ya están asumidas dentro de nuestra normalidad.
Cuando nuestro hijo estaba en el hospital, pasé tres días y dos largas noches consultando una hoja de cálculo para ayudar a los médicos y sosteniendo su cuerpo de 11 kilos en una silla a 30 centímetros de su cuna para que llegara todo el cableado. Atrapada en el ala de aislamiento, pensé en todos esos padres que no tienen acceso a una sanidad de calidad o que no tienen tanto tiempo para acompañar a sus hijos enfermos. Es descorazonador, pero por duras que fueran estas experiencias, doy gracias por haber podido estar con mis hijos cuando me necesitaron a su lado.
El pasado otoño, cuando mi hijo por fin se quedó dormido, me quedé mirando por la ventana la ciudad llena de luces de Navidad. Estar encerrada en esta pequeña habitación, donde todo aquel que quisiera entrar tenía que ponerse bata, guantes y mascarilla, me hizo sentirme sola. Era devastador pensar que esta iba a ser la eterna realidad de mis hijos, y ahora la realidad de miles de personas de todas las edades en todo el mundo que padecen COVID-19. Estoy segura de que esas personas están aterradas, y además no pueden recibir visitantes y tienen que combatir la enfermedad ellas solas. Es trágico.
Cuando pensamos en el resto de nuestra vida con hijos inmunodeprimidos, mi marido y yo lo pasamos mal. Nuestra hija necesita transfusiones semanales durante el resto de su vida, no solo durante la pandemia, sino también cuando vaya al instituto con sus amigos, cuando prepare su examen de acceso a la universidad y durante toda la carrera, si es que tiene la suficiente salud como para asistir. Confiamos en que el sistema inmunitario de nuestro hijo madure, pero todavía es muy pronto para saber si lo hará. Nos imaginamos cómo serán las conversaciones de nuestros hijos con sus citas. ¿Cómo le dices a alguien que te gusta que tienes una enfermedad genética que posiblemente hereden tus hijos? De igual modo, ¿las personas infectadas de coronavirus cómo les dicen a sus familiares que se alejen? Son momentos agonizantes.
Nuestros familiares y amigos nos han recordado en otras ocasiones que seamos optimistas, que los avances médicos del futuro quizás mejoren la calidad de vida de nuestros hijos. Sus buenos deseos son como tiritas colocadas en heridas enormes y la posibilidad de que dentro de 10 años exista un tratamiento mejor no me ayuda hoy, cuando tengo que preparar los medicamentos previos a la transfusión de plasma, cuando tengo que escoger quién va a hacer la compra y quién se queda, cuando mis dos hijos no dejan de sufrir infecciones cutáneas por estafilococos y cuando muchas consultas médicas están cerradas, pero es cierto que es mejor centrarse en el lado positivo de las cosas.
Encontraremos una vacuna para el coronavirus y sé de primera mano que aislarnos en casa, aunque sea una opción extrema, funciona. Cuanto más nos alejemos, más vidas salvaremos. Y recuerda: puede que una de esas vidas sea la tuya. Ser optimistas es bueno para el bienestar de todo el mundo. Yo misma me doy cuenta de que tengo mejores días cuando pienso en lo bueno y no en lo malo.
Aunque tenga que observar cómo le corren las lágrimas a mi hija por sus aún rollizos mofletes cuando le hago la transfusión de plasma, aunque sea insoportable escuchar a mi hijo chillando cuando le sacan sangre y aunque a veces piense lo impensable ―que no deberíamos haber tenido hijos―, recuerdo todos los momentos de felicidad que hemos pasado juntos y me doy cuenta de que mis hijos están aquí por un motivo.
Muchas veces, el estrés añadido que suponen estas dificultades como padres nos resulta abrumador. Rodeada de montañas de ropa para lavar, juguetes esparcidos por todo el suelo, platos y cubiertos amontonados en el fregadero, abro la caja refrigerada donde me ha llegado el plasma donado y me doy por satisfecha: doy gracias porque todavía siguen llegando las inyecciones que le salvan la vida a mi hija. Mientras cojo la jeringuilla, la crema analgésica y la vía intravenosa, me pregunto qué estarán haciendo los otros padres. Tal vez estén llevando a sus hijos al parque y guardando las distancias con los demás. Quizás estén manteniendo el contacto por teléfono con sus amigos. O tal vez estén trabajando desde casa y deseando contar con más ayuda. Tener hijos con una salud frágil te provoca una amalgama de pensamientos, miedos, sueños y realidades.
A primera hora de la mañana durante el último ingreso, nuestro hijo se despertó en un charco. Su vía se había estropeado y había empapado toda la cuna. Mi hijo lloraba y tuve que abrir los barrotes para cogerle en brazos hasta que llegó el equipo médico. Se quedó muy quieto mientras esperábamos, tanto que pensé que quizás podría volver a dormirme. Luego me di cuenta de que quizás no tendría la ocasión de vivir muchos momentos más como ese, así que intenté memorizar el tacto suave de su pelo de bebé, el olor de su piel de niño de poco más de un año y la seriedad que había tras sus grandes ojos de búho.
Cuando mejoró y le dieron el alta, lo llevé a casa en coche. Me sentía vacía por dentro. Al llegar, me debatí entre tomarme una bebida fuerte o darme un baño caliente, pero me vinieron a la mente todas las tareas que aún tenía pendientes: recoger calcetines y botellas de agua vacías, tirar envoltorios, rellenar la caja de pañales, guardar el carrito, asegurarme de que tenía los medicamentos recetados, hacer la cena, darles un baño a los niños, comprobar que no tuvieran infecciones cutáneas, darles los medicamentos... Mi esperanza de tomarme una copa y darme un baño relajante se desvaneció y volví a compadecerme de mí misma.
Desabroché los cinturones de seguridad y abrí la puerta del garaje. No sé adónde me llevará mi camino como madre o qué obstáculos me encontraré, sobre todo en plena crisis sanitaria global. Solo puedo decir que los días malos me han enseñado mucho sobre lo que significa querer a una persona tanto como para compensar todo lo malo: los problemas, las preocupaciones y la ansiedad.
Conforme mis hijos corrieron hacia casa, me di cuenta de que crecen tan rápido que como parpadee, me lo perderé todo.
Mina Manchester es editora en la Narrative Magazine. Sus artículos han aparecido en The Columbia Journal, The Normal School y Hither & Thither, entre otros.
Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.