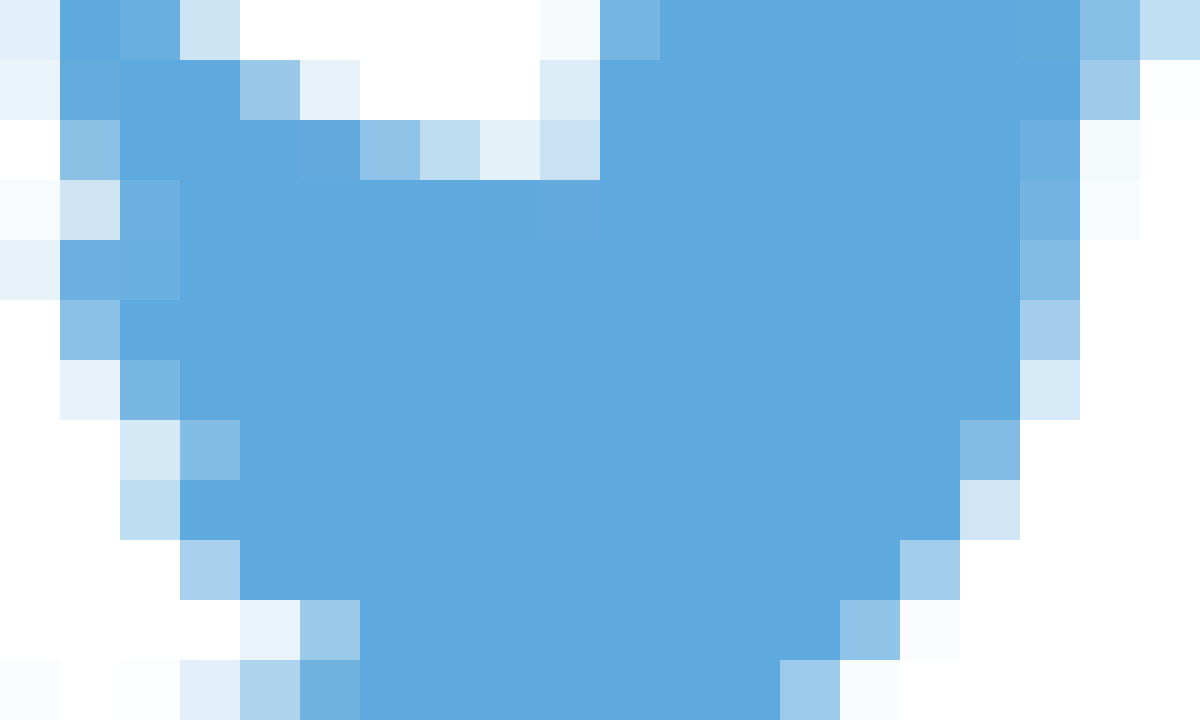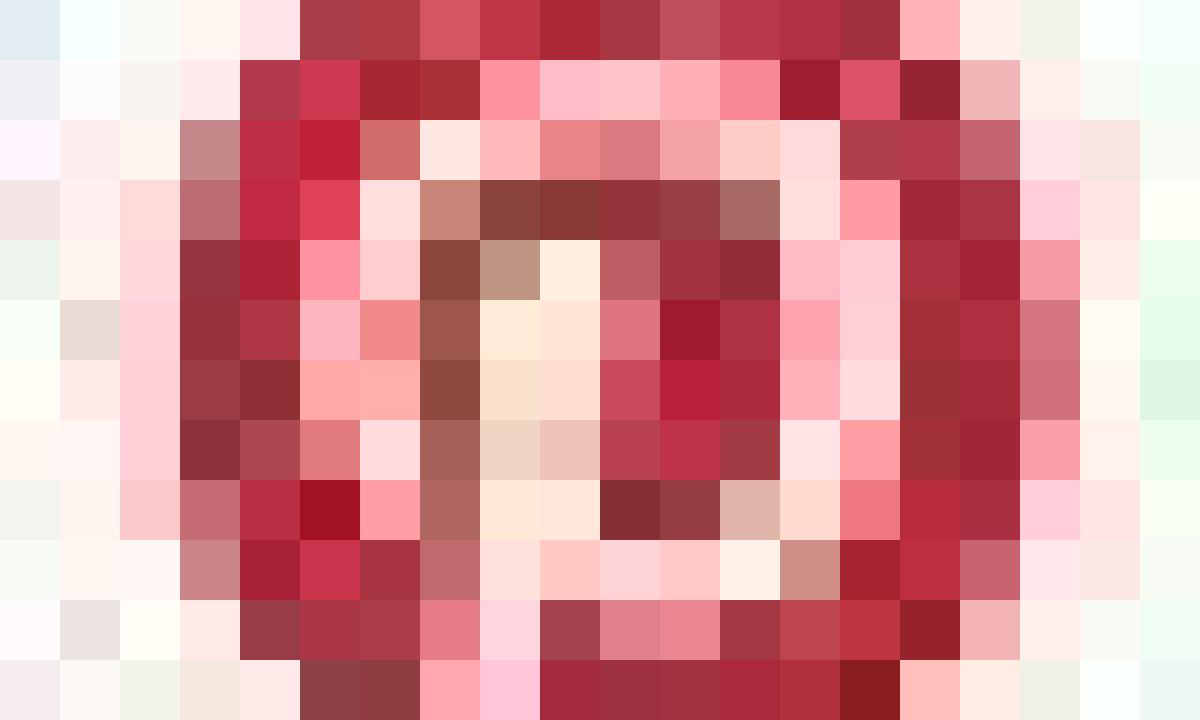Por mi marido y el niño que un día fue
Cuando leáis esto, yo estaré de camino a Nueva Zelanda para ver a mi marido Rob. He esperado casi nueve meses para visitarlo y decirle que lo quiero, para apoyar mis pies descalzos sobre el césped de su casa familiar. Pero esta no es la reunión que los lectores esperan. Él no vendrá a esperarme al aeropuerto. No caminaremos juntos por la playa ni me cogerá de la mano bajo el cielo azul.
Para cuando leáis esto, yo estaré de camino a Nueva Zelanda para ver a mi marido Rob.
He esperado casi nueve meses para visitarlo. Para decirle que lo quiero, para apoyar mis pies descalzos sobre el césped de su casa familiar, para pasar con él todo el tiempo posible.
Esta no es la reunión que los lectores esperan.
Él no vendrá a esperarme al aeropuerto. No caminará por la playa ni se reirá de los recolectores de ostras que pasen por allí, ni nos cogeremos de la mano bajo el cielo azul de Auckland, que allí siempre parece mucho más grande que en el resto del mundo.
Como un arcoíris entre la luz del sol, él está allí y al mismo tiempo no está, porque hace nueve meses Rob se quitó la vida tras años sufriendo una depresión severa.
Rob murió en Auckland, así que he tenido mucho tiempo para pensar en ello desde la última vez que lo visité en el cementerio, que ahora sólo tiene una cruz con su nombre y una maceta de un Kowhai hasta que su madre y yo escojamos una lápida.

El nombre de mi marido no debería estar en una cruz.
Debería estar en el banco de un parque donde dentro de 40 años pueda conmemorarse un lugar en el que nos gustaba sentarnos, ver el río correr, con el culo apoyado cómodamente.
Con el fin de encontrar significado y sentido a la muerte de Rob, he estado leyendo mucho sobre salud mental para intentar entender la mente suicida. Quizá es porque, de algún modo, siento que puedo aligerar la injusticia de su muerte con la lógica y la razón.
Lo intento pese a que sé por la gente de mi grupo de apoyo, que han perdido a hijos, padres, hermanos y parejas, que la herida nunca se cerrará.
Las únicas personas a quienes podríamos preguntar ya no están aquí, y se han llevado sus palabras a un lugar inaccesible.
Pero hay ciertas cosas que sí sé. No todo el mundo con problemas mentales tiene pensamientos suicidas, pero la inmensa mayoría de las personas que se suicidan sufría problemas de salud mental.
También sé que más de la mitad de los adultos con una enfermedad mental crónica realmente empezó a sufrirla desde niños.
Rob venía de una familia cariñosa de clase media y él mismo reconocía formar parte de esta estadística. Cuando comenzó a recibir ayuda psiquiátrica a los 30, descubrió que probablemente llevaba sufriendo depresión desde su juventud, quizá desde los 10 años.
Sin embargo, no era capaz de articularlo porque no lo entendía, y nadie poseía los medios, el conocimiento o las herramientas para detectarlo.
En los últimos años de su vida, pasó mucho tiempo tratando de averiguar por qué pasó de ser un niño tranquilo y bien educado a un adolescente tormentoso que hacía, básicamente, lo contrario de lo que le decían.
En sus momentos de más vulnerabilidad, hablaba del acoso escolar que sufrió cuando era aquel niño inteligente, callado, y decía que, incluso pasados los 30, seguía pensando en aquella época y en cómo le hacían sentir.

Rob de niño
"¿Es normal?", me preguntaba. Yo no sabía cómo responder, así que lo único que hacía era abrazarlo.
Teniendo en cuenta todas las mejoras que ha habido en el tratamiento de las enfermedades mentales casi 25 años después, me pregunto por qué las cosas no han cambiado de forma efectiva en cuanto a detección, apoyo y ayuda a niños con enfermedades mentales.
Para la mayoría de nosotros, sigue siendo muy difícil reconocer la diferencia entre un adolescente que se porta mal y un adolescente que lucha con una enfermedad mental. Para niños de menos de 14 años, es incluso más complejo, porque todavía no cuentan con el lenguaje para describir lo que podrían estar sintiendo. Los padres se desesperan porque no saben cómo identificar lo que está pasando, cómo ayudar a su hijo y cómo tratar con ellos más allá de las medidas de castigo.
Aunque se necesita urgentemente invertir en la salud mental de los adultos, no tiene mucho sentido prometer miles de millones de euros para un arreglo a largo plazo. Es una necesidad acuciante, pero también puede volverse en contra.
Si consideramos que podríamos reducir casi a la mitad el número de personas con enfermedades mentales dándoles apoyo cuando son niños, ¿por qué no se da a esto la misma prioridad?
Imaginad cuántas personas podrían liberarse de una vida de dolor, de oscuridad y desesperación; esas personas hartas de sentir que su situación no tiene fin y que la única solución es llevarse su propia vida por delante.
Imaginad el impacto que tendría en una sociedad al completo si les enseñáramos desde jóvenes a pedir ayuda, si les enseñáramos que no existe el concepto de normal y a cómo sobrellevar la vida cuando plantea retos.
O mejor aún: dejad de imaginar y empezad a actuar.
Para mí, resulta inadmisible no hacer nada por ayudar a esos niños y padres, teniendo en cuenta lo que ahora sabemos sobre el poder de la intervención y cómo puede actuar en la salud mental de un niño.
Debemos recordar que los niños son nuestro futuro, que poseen el potencial para representar lo mejor que puede ofrecer la humanidad, y que por ello es imprescindible hacer todo lo que esté en nuestra mano.
Este post fue publicado originalmente en la edición británica de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano