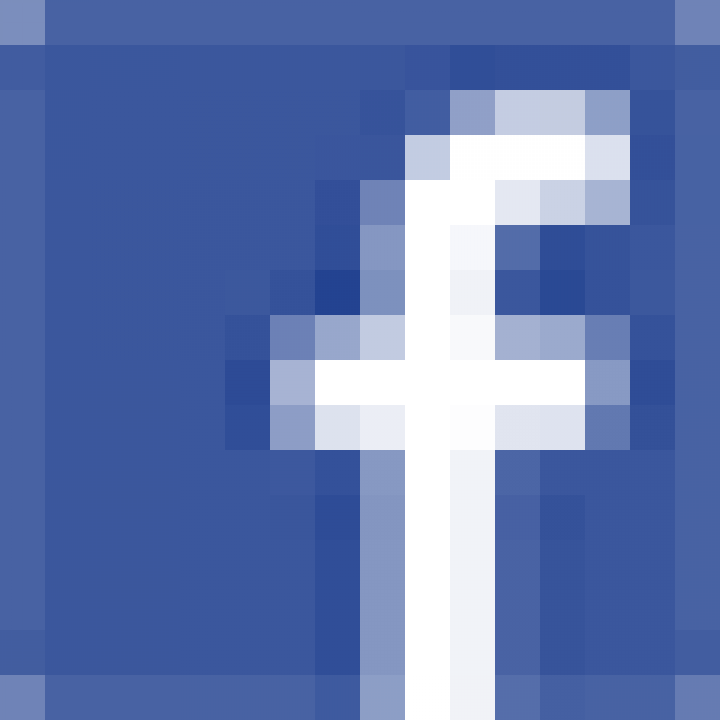¿Soy capaz de matar?, me pregunto en esta guerra
Hace cinco años no creía en el aborto ni en la pena de muerte. Odiaba las armas y la violencia y pensaba que los cambios se consiguen por medio del amor. Hoy en día ya no sé ni en qué creo. Es la guerra. Vivimos entre la vida y la muerte. O tienes un potente instinto de supervivencia que te lleva a la muerte del enemigo, o te rindes.

Por Marcell Shehwaro. Traducido al inglés por Lara AlMalakeh.
¿Soy capaz de matar?
Si alguien me hubiera hecho esta pregunta hace cinco años, yo que decoraba mi mesa con el consejo que Jesús dio a Pedro ("Guarda tu espada. Porque el que a hierro mata a hierro muere") probablemente habría respondido, ingenua: "¡Imposible! Nunca tendría la capacidad ni el deseo de acabar con la vida de alguien".
Sin darle más vueltas, quizá habría añadido: "Independientemente de quién sea esa persona y de las atrocidades que haya cometido".
Siempre nos gusta pensar que somos bellos; tratamos de no oler la muerte; creemos que somos mensajeros de la vida. Nos gusta pensar que estamos en este planeta para hacer de él un mundo mejor. Que estamos aquí para un fin mayor. Que estamos vivos para celebrar la vida y enriquecernos de los demás, no para degradar su vida ni para llevárnosla por delante.
Hace cinco años no creía en el aborto ni en la pena de muerte. Odiaba las armas y la violencia y pensaba que los cambios se consiguen por medio del amor.
Hoy en día ya no sé ni en qué creo. Es la guerra. Vivimos en un precipicio entre la vida y la muerte. O tienes un potente instinto de supervivencia que te conduce inevitablemente hacia la muerte del enemigo, o te rindes.
Uno de los dos debe morir para que el otro triunfe. Es la violencia lo que redefine todo: nuestras esperanzas, nuestras creencias y nuestra confianza en el mundo. Al principio tuve que repensar las respuestas a muchas preguntas violentas: ¿Soy una asesina? ¿Soy capaz de matar? ¿Quiero matar?
El primer choque ocurrió cuando nos dispararon, a nosotros, un grupo de manifestantes totalmente pacíficos. Ahí estaban ellos, se parecían a nosotros en todo, menos en nuestro sueño. Hablaban nuestro idioma, algunos incluso eran de nuestra ciudad. Tuve que aceptar que el asesino es una persona tal y como yo.
Tal vez hasta ayer íbamos a los mismos sitios y bailábamos las mismas canciones. Tal vez ese asesino estaba enamorado de la ciudadela de Alepo, como yo. Quizás tenía una novia a la que conoció en una cafetería o en la universidad. ¿Cómo pasó de repente a las órdenes del sultán, un asesino?
¿De dónde vino esta disposición a matar? ¿Cómo puede una persona, que no parece haber ganado nada del sistema, convertirse en tal máquina de matar? Quería pensar que yo era mejor que un monstruo. Que nadie, y ninguna ideología, me empujaría a hacer algo así.
La pregunta volvió a surgir cuando dispararon a mi madre, y de nuevo cuando empezaron a investigarme. Entonces deseé que el investigador del caso muriera, sobre todo cuando amenazó con hacer daño a mi familia. En realidad no sabría decir si el mundo sería un lugar mejor sin esta persona. Deseé su muerte y me avergoncé por haberla deseado.
¿Es que mi nuevo yo piensa que la muerte de ciertas personas podría ser realmente beneficiosa para el resto de la humanidad? ¿Y que no todas las vidas son sagradas? ¿Y que matar a alguien podría salvar miles de vidas?
Por supuesto, esperé con ansia la muerte de Bashar al-Assad; incluso la soñé muchas veces. ¿Estaba inconscientemente jugando a ser Dios, decidiendo quién tenía derecho a vivir y quién no? Claro. Estaba rodeada de bellos héroes que morían por la violencia de la gente que supuestamente creía que tenía derecho a vivir. La ecuación era muy difícil. ¡Cuánto he cambiado! Y cuánto ha cambiado la madurez esta idea ingenua y romántica de cambiar el mundo.
Todo esto era menos estresante que vivir en primera línea de fuego. Desde ahí podíamos ver al Ejército, a sólo unos pasos de nuestra casa. Elegimos esta ubicación porque era menos probable que ahí nos alcanzaran los ataques aéreos. Este Ejército que nos bombardea noche y día. Había un puesto de control cerca donde los podíamos ver bebiendo té y escucharlos insultándonos por sus walkie-talkies (en Alepo se les llama "puños").
El humor negro habitual en nuestra casa se centraba en discutir qué haríamos si nos bombardeara el Ejército. Como con cualquier cosa aterradora, teníamos que enfrentarnos a ello con humor para silenciar el miedo. Uno de nuestros amigos nos pidió que lo despertáramos si el Ejército atacaba, y otro dijo que saltaría por el balcón si ocurría, mientras yo bromeaba y decía que aseguraría que mis amigos me habían secuestrado.
Un amigo afirmó que usaría un arma y lucharía contra ellos hasta la muerte; otro dijo que preferiría inmolarse antes que dejar que lo capturaran vivo. Esto es lo que nos hacen las imágenes de muerte bajo tortura.
Yo dije, entre susurros: "No creo que sea capaz de cometer un asesinato". Entonces hubo un silencio, luego todos se rieron por mi locuaz razonamiento. Uno de ellos replicó, con un marcado acento de Alepo: "¿Qué, hermana?". Yo lo repetí con la confianza de alguien que creía en la moralidad de su decisión: "¡Que no soy capaz de matar!".
Y entonces comenzó una conversación que duraría horas, hasta que uno de ellos preguntó: "¿Y si un soldado fuera a matarte?". "Entonces moriría. Prefiero ser la víctima antes que el verdugo", contesté.
Él prosiguió: "¿Y si el soldado fuera a matarme a mí? ¿Y si pudieras salvarme? ¿Y si este soldado se dirigiera a la casa de los vecinos para matar a Aiisha?". Aiisha era la hija de los vecinos que solía llamar a nuestra puerta cada día para recoger botellas de plástico. Era tan pequeña que ni siquiera se la veía por la mirilla de la puerta.
Yo no sabía si realmente era capaz de robarle la vida a alguien, pero tampoco sabía decir si esa incapacidad no era, de por sí, otra forma de asesinato. He cambiado y ahora estoy desfigurada. Puede que ésta sea una explicación lógica, o quizá simplemente es que he madurado.
La violencia aumentó. Misiles, bombas de barril, cohetes, granadas, amigos que mueren torturados. Con cada historia que recordaba -o no, porque el cerebro me lo impide y suprime estos recuerdos- la certitud de ser una persona que no mata ni quiere matar se iba desvaneciendo poco a poco. ISIS se iba extendiendo por las zonas liberadas y empezó a secuestrar periodistas, uno a uno. Entonces corrimos hacia nuestros amigos armados pidiendo protección, lo cual era una importante y fundamental contradicción: queríamos mantener nuestra supremacía moral, que dependía en gran medida de la violencia de los otros, no de la no violencia en sí misma.
A día de hoy, sigo sin entender esta guerra ni sus ecuaciones de matar. No sé si esta guerra saca lo peor de ti o te cambia. La persona que robó en la casa de sus vecinos después de que el vecino huyera piensa que no lo habría hecho si no fuera por la guerra. La persona que desea la muerte de todo el mundo que no comparta sus creencias religiosas no se da cuenta del odio que tiene dentro.
Puede que mis preguntas y mi incertidumbre no te interesen. Puede que confíes plenamente en ti, como yo hacía antes, que estés seguro de que eres incapaz (o capaz) de cometer asesinato. Pero mi pregunta sigue ahí: ¿acaso todas las vidas son sagradas? ¿Incluso la vida de un militante de ISIS que tortura hasta la muerte? ¿La rendición pasiva hacia tu asesino es otra forma de matar? ¿De matarte a ti mismo? ¿Acabar con tu vida o la vida de aquellos a quienes debías proteger? ¿Convivir con la muerte hasta el punto de que llega a ser familiar, y con toda la ansiedad e incertidumbre que ello conlleva, ha provocado que la respuesta a mi pregunta inicial sea un: "No lo sé"?
Esta historia se publicó originalmente en Global Voices y se ha republicado aquí bajo la licencia 3.0 de Creative Commons.
El artículo apareció con anterioridad en 'The World Post' y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano