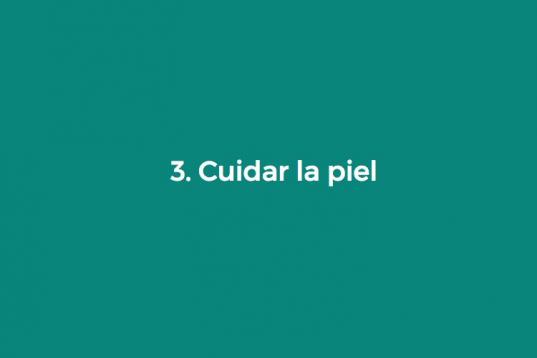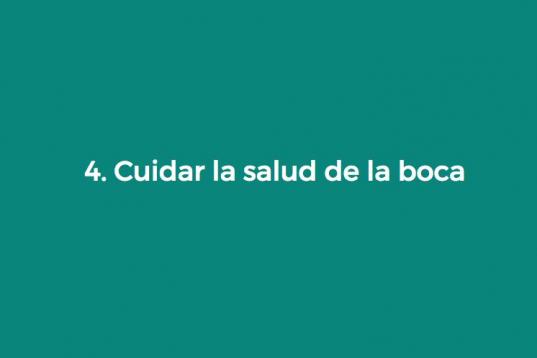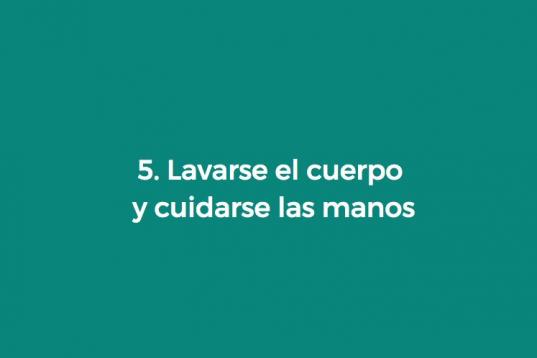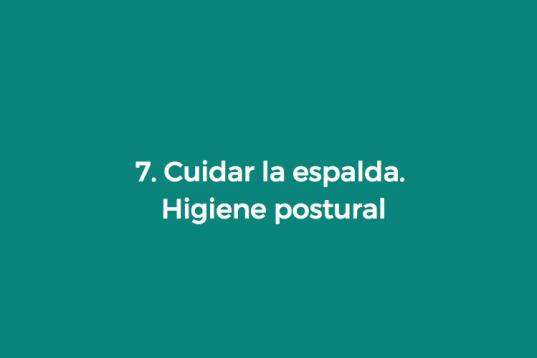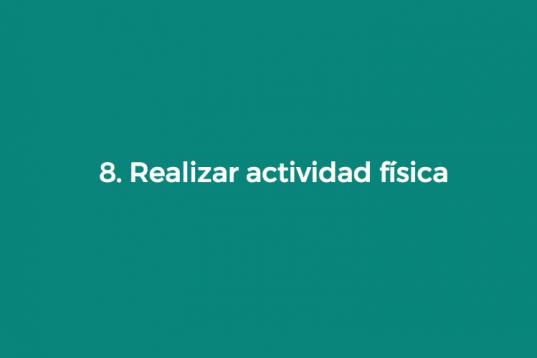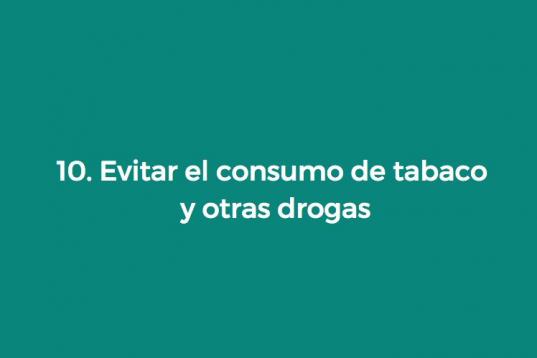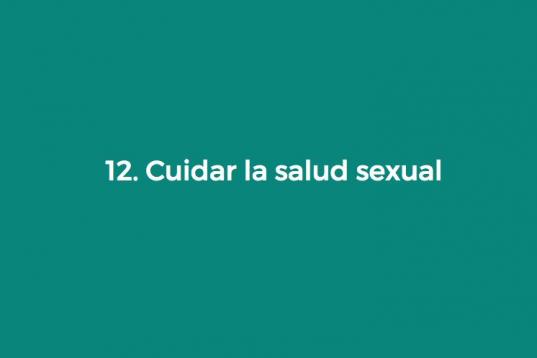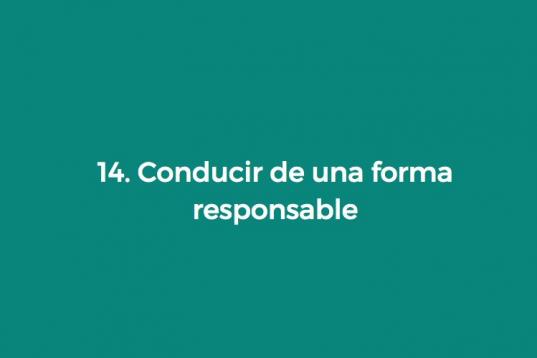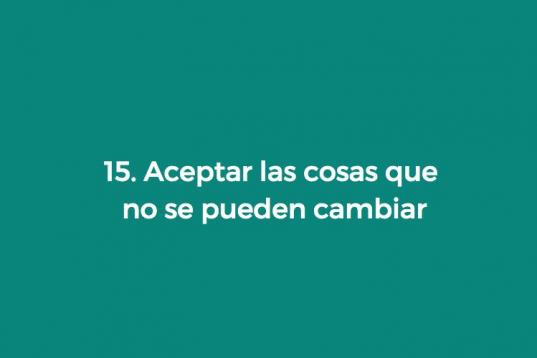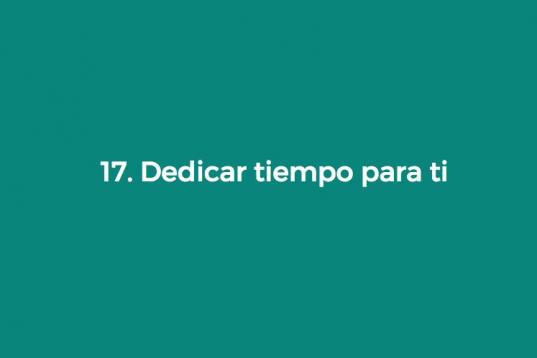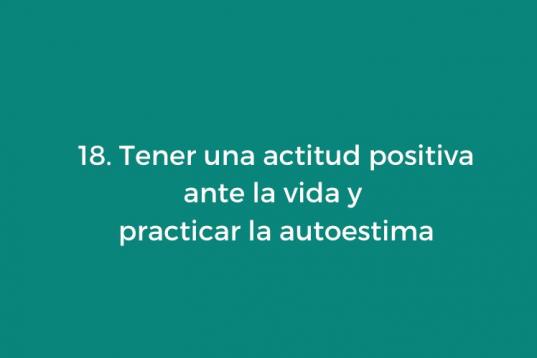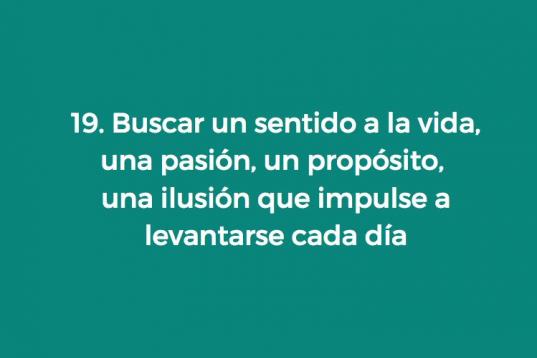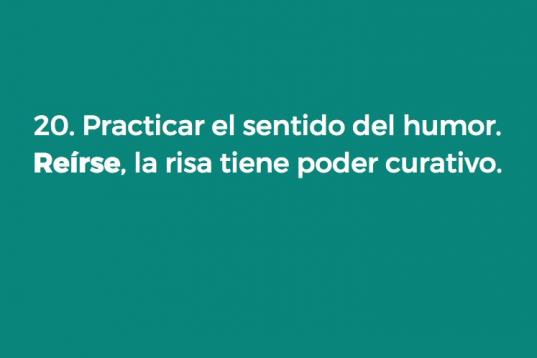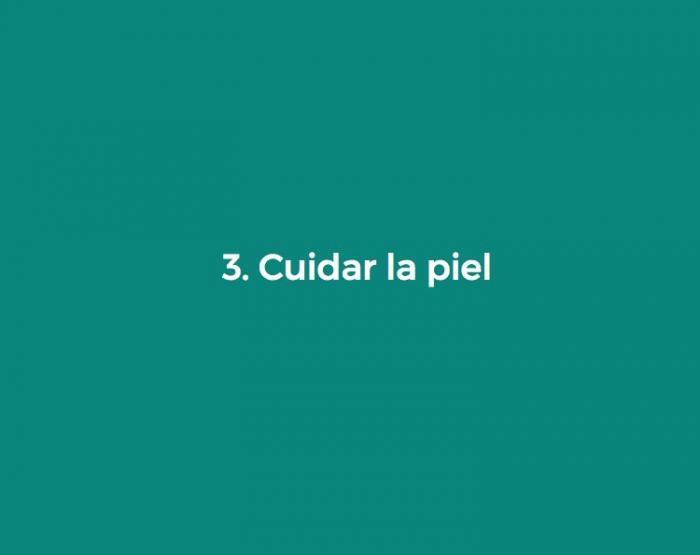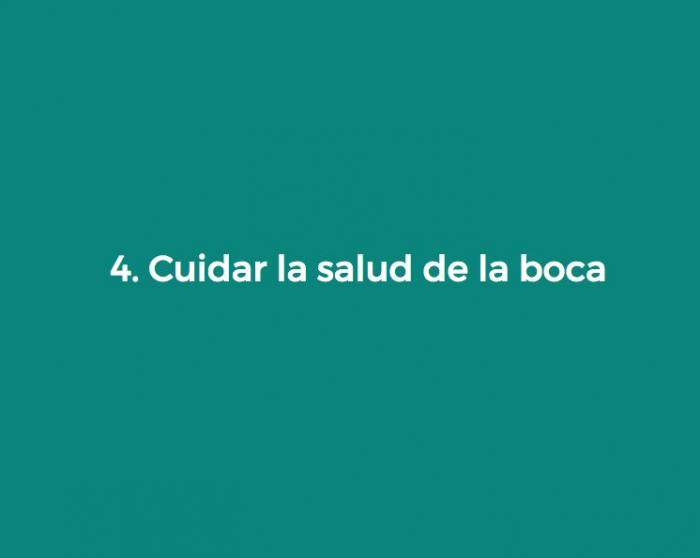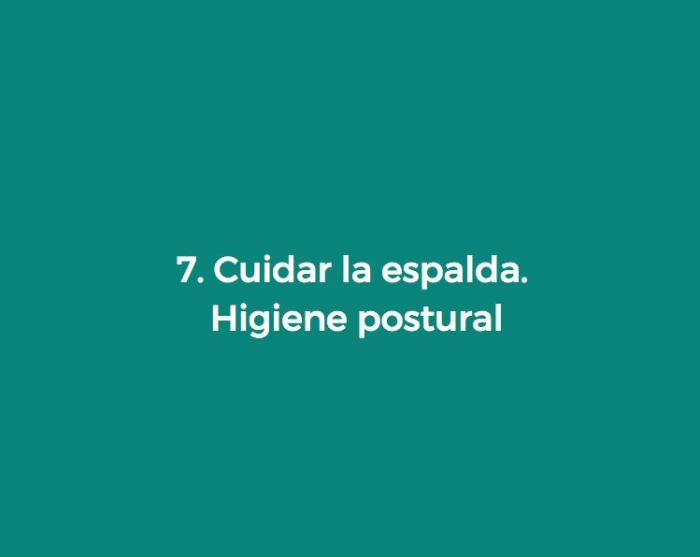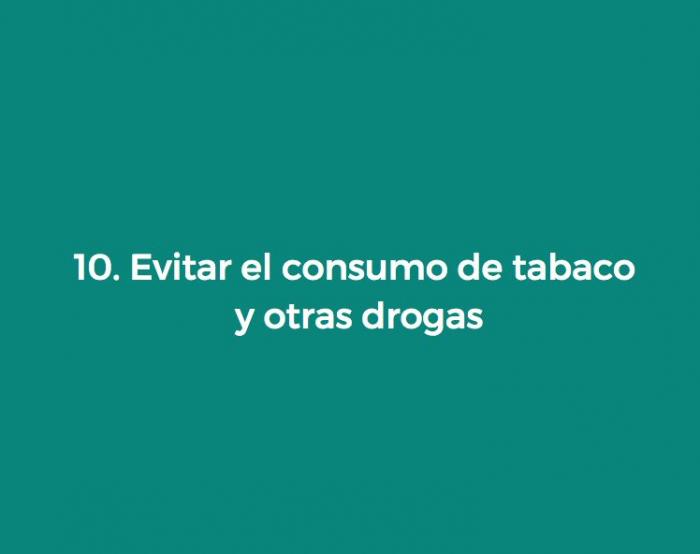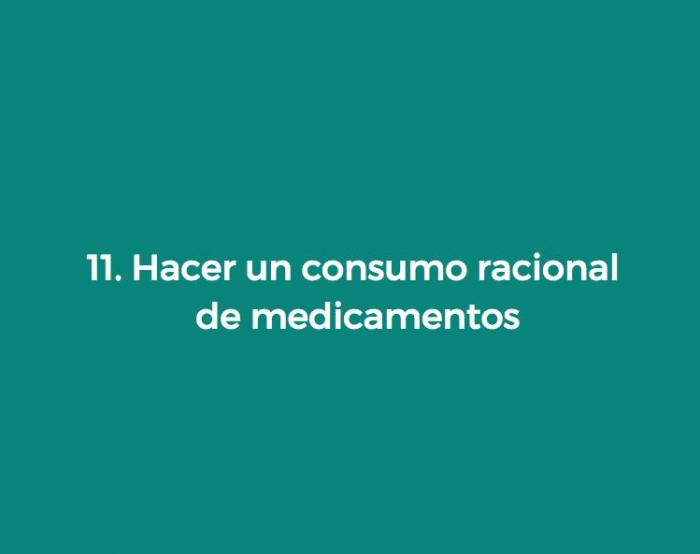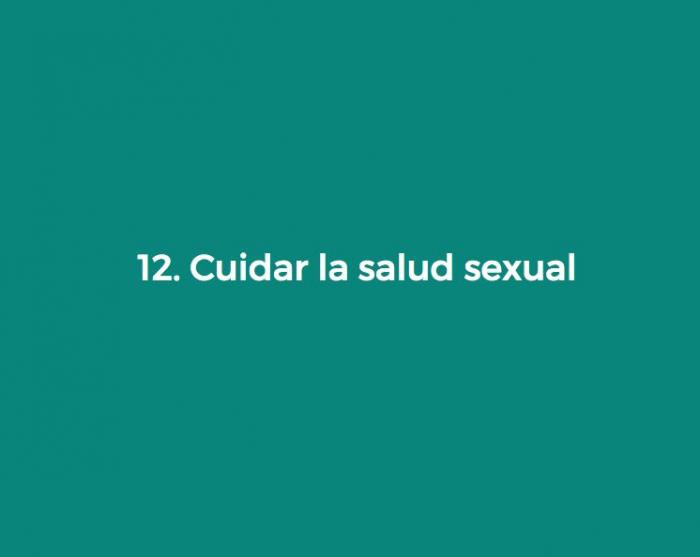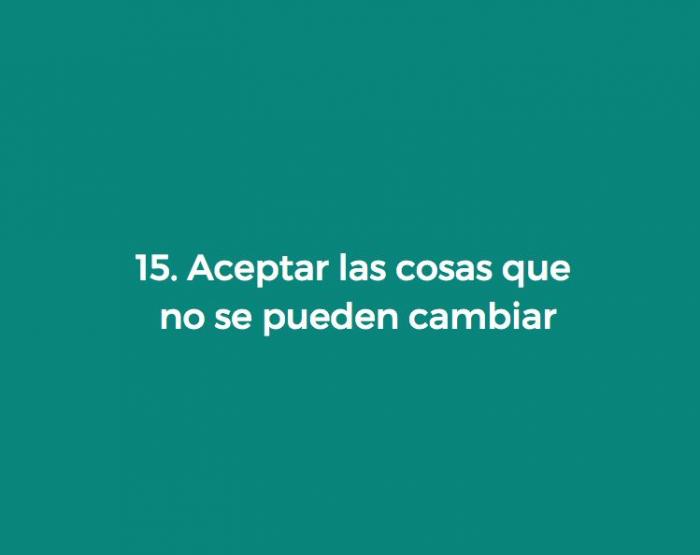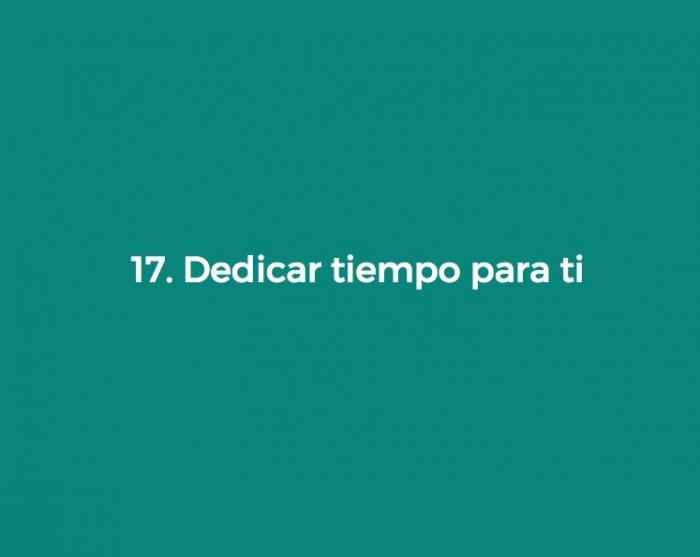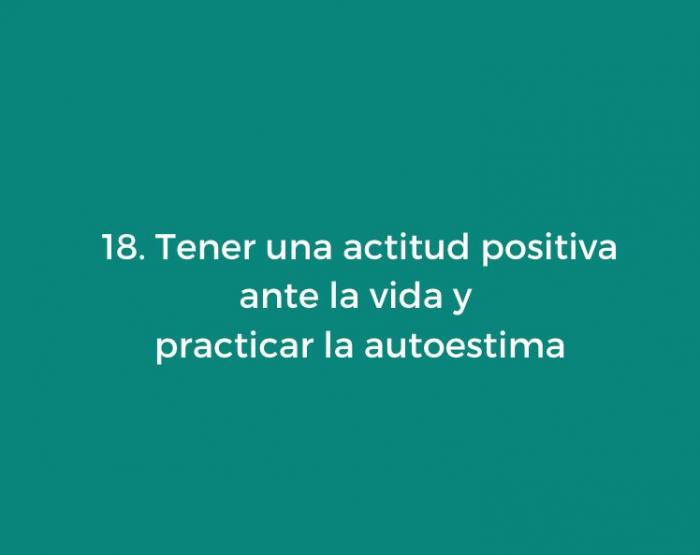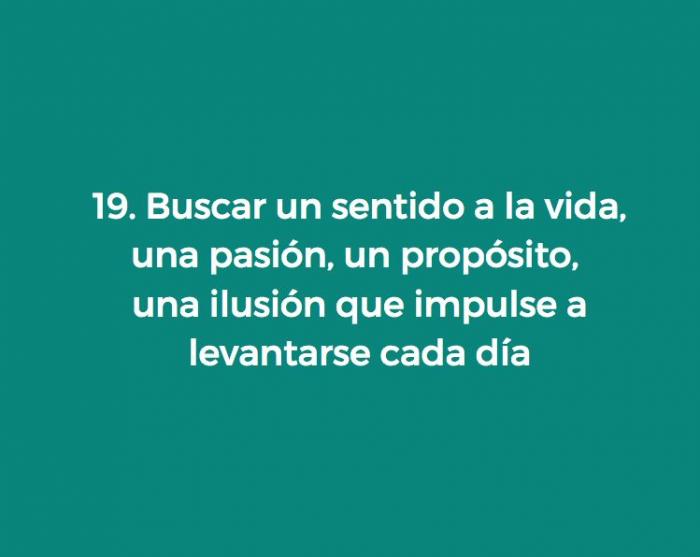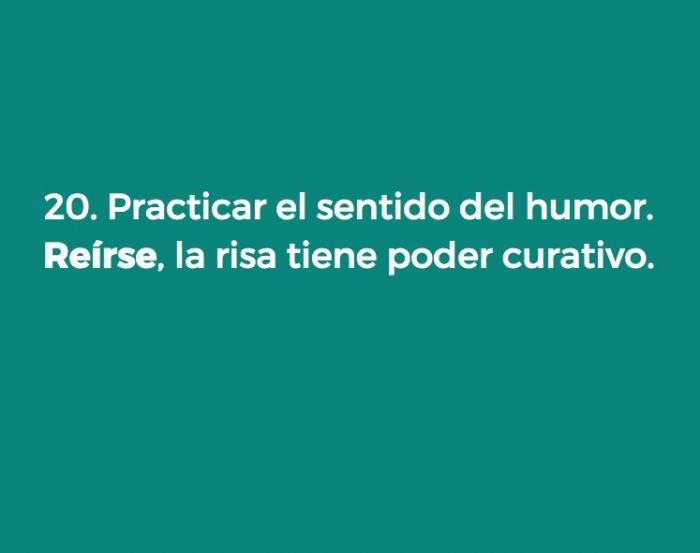Me han visto más de 50 médicos y ninguno sabe qué me pasa
Después de pruebas, consultas y tratamientos por valor de varios cientos de miles de dólares, he recibido 26 diagnósticos distintos.

Ojalá pudiera deciros qué me pasa.
Desde enero de 2014, me han visto más de 50 médicos y me han hecho incontables pruebas que van desde análisis de sangre hasta pasar 5 horas en una cámara de sudoración embadurnada de polvo morado. Después de pruebas, consultas y tratamientos por valor de varios cientos de miles de dólares, he recibido 26 diagnósticos distintos. Todos tienen algo de verdad. Ninguno es del todo cierto.
Según el jefe de neurología del hospital Lenox Hill, padezco encefalitis límbica autoinmune. Según los expertos de la Clínica Mayo de Minnesota, tengo síndrome de sensibilidad central, posiblemente provocado por la enfermedad de Lyme. Según mi médico de cabecera, que es especialista en enfermedades infecciosas, padezco una enfermedad autoinmune que todavía no comprende la comunidad médica. Si me preguntas a mí, te diré que tengo una mezcla de todas esas cosas y que el nombre ya me da igual.
Durante mucho tiempo, conseguir que me diagnosticaran fue lo más importante de mi día a día. Así habría podido adjudicarle un nombre concreto al torrente amorfo de síntomas inmanejables que sufría para estudiarlo, medirme con él y destrozarlo.
También me habría resultado mucho más llevadero a la hora de quedar con mis amigos.
Cuando le dices a la gente que estás enferma, siempre quieren saber qué te pasa. Su reacción depende del diagnóstico: ¿Deberían preocuparse? ¿Mucho o poco? ¿Es contagioso? ¿Les podría pasar también a ellos? Las personas son curiosas por naturaleza. Pocas cosas despiertan nuestro interés como el lenguaje oscuro y misterioso. Si alguien dice que tiene un catarro, le responden: “Bueno, bebe muchos líquidos y te pondrás bien enseguida”. En cambio, si dices: “Estoy sufriendo algunos problemas de salud”, te asediarán a preguntas pese a que nos han educado a no indagar (o a hacerlo con gran tacto) y a respetar que la salud pertenece al ámbito de lo privado.
Cuando no tienes un diagnóstico concreto para lo que te pasa, no puedes responder fácilmente cuando te preguntan por tu salud. Si doy una respuesta vaga pero cierta, como “es una enfermedad neurológica extraña”, parece como si estuviera ocultándoles algo a propósito. Si enumero mis síntomas, parezco una quejica. Si lo resumo a un solo síntoma, como fatiga o migrañas, estoy rebajando demasiado la gravedad de mi problema y dando falsas expectativas sobre mi recuperación.
Sin un diagnóstico, no tenía ninguna historia que contarles a los demás ni a mí misma. Era solitario, confuso y terrorífico. Me sentía como volviendo a casa yo sola por la noche en una calle oscura con la única luz de mi móvil apuntando a mis pies y con mi imaginación creando monstruos entre la oscuridad. Cada prueba que me hacían los médicos para diagnosticarme una enfermedad distinta arrojaba algo de luz a mi alrededor, pero esa luz solo volvía más espesa e impenetrable la oscuridad de más allá.
La búsqueda de respuestas nos consumió a mis padres y a mí hasta que acabé en el Centro de Rehabilitación del Dolor de la Clínica Mayo. La premisa de su programa es que no importa el nombre de la enfermedad crónica que padezcas, sino su gestión. La búsqueda de un diagnóstico pasó a segundo plano para priorizar otro objetivo: vivir bien adaptándome a mi enfermedad, pero sin obsesionarme con ella. Al final, me acabó dando igual el nombre de mi enfermedad. Lo importante era aprender a vivir con ella.
Ahí reside la diferencia entre un problema de salud agudo y uno crónico. Si padeces una enfermedad aguda, lo importante es conseguir que desaparezca. Cuando se trata de una enfermedad crónica, lo importante es aprender a vivir en ese vasto terreno gris que se extiende entre estar enfermo y estar sano.
Pero la gente quiere saber qué te pasa, cómo lo vas a solucionar y si estás mejor que ayer. Tal y como concebimos las enfermedades en nuestra cultura, queda poco espacio para las enfermedades crónicas. Pensamos en las enfermedades como una batalla que se gana o se pierde, como una guerra, y conocer el nombre de la enfermedad es el equivalente de la máxima “conoce a tu enemigo como a ti mismo”.
A algunas personas, el lenguaje bélico les parece muy importante. Cuando es un asunto de vida o muerte, el léxico bélico enaltece al superviviente y absuelve al fallecido.
Pero esa metáfora tiene una consecuencia negativa. Sugiere que esa enfermedad es algo transitorio, un reto que se supera heroicamente o en el que caes luchando. Ninguna batalla dura para siempre sin vencedores y vencidos. La lógica de la metáfora implica que ninguna enfermedad dura para siempre. Por eso el lenguaje bélico no le hace justicia a la cronicidad.
Entiendo el deseo hablar de las enfermedades en términos de victoria o de derrota. Es reconfortante pensar que si te esfuerzas lo suficiente, si mantienes tu fuerza de voluntad y cuentas con el arsenal que te proporcionan los médicos, puedes superar cualquier obstáculo que se te ponga por delante. El problema es que ese mito implica que las personas que no “ganan” no son suficientemente fuertes o no se están esforzando todo lo que deberían. Y eso permite a la gente recular y retirarle parte de su apoyo a quienes no lo "aprovechan".
A la sociedad le cuesta aceptar las historias de enfermedades crónicas porque dan miedo y son incómodas. Resulta muy inquietante que incluso con los mejores médicos y haciendo todo bien (haciendo ejercicio, comiendo una dieta sana con suficientes vitaminas...) el dolor y las enfermedades puedan permanecer siempre a tu lado. Es incómodo pensar en un sufrimiento sin fin. Es parte del motivo por el que nuestro ciclo informativo es tan corto y cada vez se acorta más: a nuestra sociedad se le da muy bien sentir empatía momentánea, pero no tan bien mantener esa empatía en el tiempo para comprender lo crónico, sea una enfermedad, el racismo estructural, el hambre, la pobreza o la guerra.
Pero, como tantas cosas en la vida, las enfermedades no son blancas o negras, sino que existen en una escala de grises. Hay muchísimas experiencias de personas que enferman, son diagnosticadas, reciben tratamiento y se curan, pero hay muy pocas experiencias en comparación de gente como yo que no recibimos un diagnóstico preciso y no tenemos cura.
Ojalá pudiera deciros qué me pasa. Pero, por encima de eso, me gustaría que no fuera necesario conocer el nombre concreto de mi enfermedad para que me tomaran en serio. Si cambiamos el lenguaje con el que hablamos de las enfermedades, será más fácil admitir nuevos paradigmas de forma que no haya solo historias de curación, sino también de aceptación.
Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.