Making of 'Nada que perder'
Tienes todos los ingredientes para cuajar la masa: una atmósfera, el paisaje atlántico que es imponente, la mitología, secretos familiares, años ochenta, el comienzo del narcotráfico en Galicia...
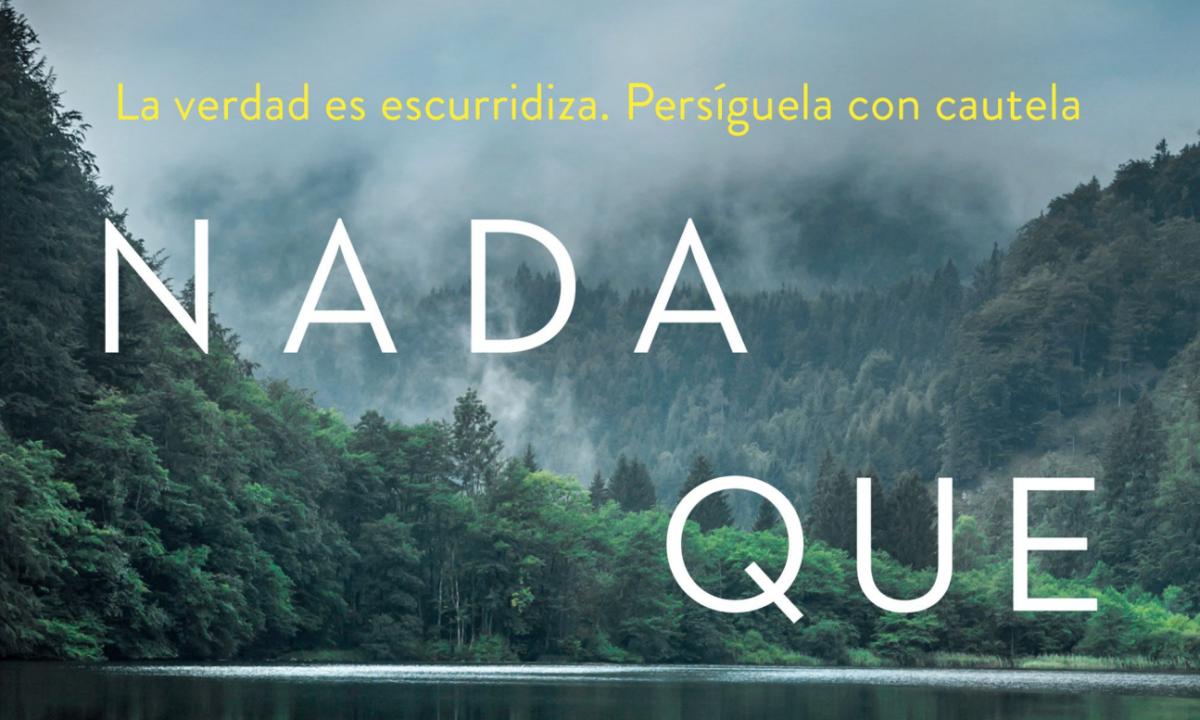
“Era miércoles. Un miércoles cualquiera de enero con nieve en las ventanas. Leí el titular a cuatro columnas. Tragué saliva y me levanté a abrir ”… Ya está. Estoy viva. Por los pelos, pero viva, parece decir la frase. La voz no es la de una mujer adulta, sino la de la niña de ocho años que sobrevivió a lo que sucedió —fuera lo que fuese— aquel verano del 79. Es ella quien va a contarnos la historia.
El hallazgo en un yacimiento arqueológico con los restos óseos de unos niños desaparecidos veinticinco años atrás sorprende a la protagonista en Copenhague donde trabaja para una agencia literaria y la deja en shock.
Cuando empiezo a escribir una novela, casi nunca lo hago sobre cosas que ya sé, sino sobre cosas que me gustaría saber. No es fácil determinar a ciencia cierta dónde está el germen de una narración. Yo crecí en una casa con la puerta siempre abierta, llena de historias. Mi abuela se sentaba en las escaleras del porche con un sombrero de paja y empezaba a hilar unas cosas con otras: historias de niños perdidos, de niños ahogados, de crímenes no resueltos, de cosas extrañas ocurridas hace tiempo. Un día, muchos años después, algunas imágenes me asaltaron de pronto sin explicación aparente: un Land Rover subiendo por una pista forestal, un hombre con mono de faena espiando por la ventanilla, algo de lluvia fuera, ni poca ni mucha, recortes guardados de las revistas Pronto y Diez minutos… frases pilladas al vuelo “allá cada quien”.
Las novelas se construyen así, con imágenes que te van llevando, no con conceptos o ideas previas. Una mochila infantil abandonada entre los pinos. Una mancha de humedad en el techo de un cobertizo, el olor intenso del salitre. Con todo eso empecé a armar una trama que no sabía muy bien adónde me iba a llevar.
Así ocurren las cosas. Un día se empieza. Da igual qué día. Invierno. Verano. Hay una determinación de explorar, de llegar a algún sitio, aunque no sabes si lo conseguirás. Alguna vez tocas un recuerdo, un texto brevísimo que casi no es nada. Otro día lees en el periódico una noticia, una entrevista al neurólogo Óliver Sacks en la que habla de la memoria. La memoria es un lugar de riesgo. Estás de acuerdo. Te das cuenta de que en lo que dice hay algo importantísimo aunque no sabes exactamente qué es. Y aún tardarás en saberlo. Por si acaso recortas la página y la guardas en una carpeta.
Entretanto, por supuesto, continuas con tu vida, tiendes una lavadora en la terraza, escuchas las radio, vas a comprar el pan, pagas facturas, sales a correr durante una hora, te compras unos botines preciosos de color camel en una tienda del ensache, vas al cine, quedas a cenar con un amigo en el italiano de siempre. Pero antes o después vuelves a tu escritorio, que a fin de cuentas es tu campo de batalla.
El portátil para ti es un arma de precisión. Conoces su calibre. No quieres que te tiemble el pulso al teclear, no quieres desviarte del objetivo. Dar en la diana no es pan comido. Las oraciones subordinadas son un peligro, no hay nada que mate más una novela que el exceso de información. Los adverbios juegan en contra, algunos adjetivos también. Pero tienes todos los ingredientes para cuajar la masa: una atmósfera, el paisaje atlántico que es imponente, la mitología, secretos familiares, años ochenta, el comienzo del narcotráfico en Galicia, el mundo de la infancia, aquellos veranos de pan con chocolate y bicicletas como en las películas de Spielberg. Spielberg, como Shakespeare, quiere abarcarlo todo. El miedo, los fantasmas del pasado, el estremecimiento ante lo desconocido, la venganza, el peligro, los enigmas cuya solución está casi siempre en el fondo de uno mismo. Todo eso sigue vivo en tu corazón.
Tomas las riendas y las sueltas muchas veces. Igual que en la vida. Escribiendo no soy rápida. He intentado cambiar eso, pero de momento ha sido en vano. No soy rápida y ya está. Necesito tiempo. A veces te quedas, dándole vueltas al café, delante del portátil, sin saber por dónde tirar. Porque las certezas están muy bien para ir de sabio por la vida y todo lo que se quiera, pero no alimentan la imaginación. El misterio en cambio tiene múltiples versiones.
Te gusta que los lectores vaya atando cabos por su cuenta. No me refiero a la intriga por la intriga. Me refiero a cuando se funde el suspense de la trama con el apego por los personajes y el temor a lo que les haya sucedido. A lo que todavía les pueda suceder. De ahí nace la emoción que es el poder maravilloso de los libros. Como lectora esa emoción te encanta. Y tratas de preservarla. Tu arma para conseguirlo es el lenguaje. Pero eso nadie tiene por qué saberlo. Es tu secreto.
Finalmente un día sin saber muy bien cómo, llegas a alguna parte.
Y de pronto otro día en septiembre la novela llega a las librerías. Se titula Nada que perder. Te gusta la portada, la tipología de las letras. Todo parece querer decir algo. Lo dice. Un periodista te pregunta el por qué del título. Entonces te acuerdas de un poema de Elizabeth Bishop que está entre tus preferidos. Contestas: empezamos a perder desde muy pronto, casi desde que nacemos. Perdemos cosas, juguetes, (el vaquero de Toy Story), la casa en la que nacimos, un mundo que fue nuestro, perdemos objetos, una taza de porcelana con el ribete dorado, una estilográfica que te regaló L. cuando cumpliste dieciséis años, perdemos personas a las que queremos, perdemos el Norte tantas veces, perdemos amores que creíamos eternos, perdemos la inocencia… De eso va la vida. Y de eso va también esta novela. De eso y de cómo nos las apañamos para seguir adelante.
“El arte de perder no es muy difícil; / tantas cosas contienen el germen / de la pérdida, pero perderlas no es un desastre. / Pierde algo cada día. Acepta la inquietud de perder / las llaves de las puertas, las horas malgastadas. / El arte de perder no es muy difícil. / (...) Desaparecieron / la última o la penúltima de mis tres queridas casas (...) / Perdí dos ciudades entrañables. Y un inmenso / reino que era mío, dos ríos y un continente. / Los extraño, pero no ha sido un desastre”.
Bishop lo sabía. Los poetas lo saben casi todo. Los novelistas somos mucho más prosaicos, intentamos aprender de su gran poder de sugestión. Desde luego no iba a resultarme fácil contarlo todo. Por un momento me vi escribiendo la historia desde el principio. Percibí exactamente el aroma de la taza de café, la inclinación del flexo encima de mi mesa de trabajo, el pequeño crujido que hacían los cristales por la noche con el peso de la nieve en el invierno danés, la luz de la pantalla en donde iban emergiendo las palabras, una por una, con el sonido leve de las teclas del ordenador:
“El peligro existía. Siempre había estado ahí. En el mismo sitio. Los tres íbamos descalzos. Era agosto. Había una fiesta en algún lugar. Se oían cohetes que dejaban un rastro de humo blanco en el cielo. Cuando eres pequeño no tienes una idea muy clara de las cosas que ocurren. Era el 12 de agosto de 1979. Fue el verano en que sucedió todo… “












