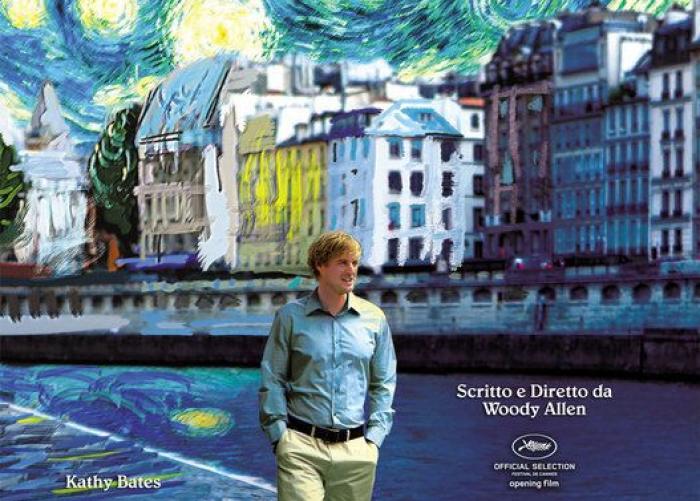Nacional 100
Berlanga era un buscador de ritmos, dedicado en cuerpo y alma a sentir la danza sincopada que mueve cada calle.

Tengo para mí que la única diferencia clara entre Berlanga y España es que uno provoca regocijo y la otra, en ocasiones, cierto pudor.
Vergüenza ajena no, porque en España, para algunos, nada es ajeno.
Hay demasiados Leguineches por estos predios; los hubo siempre y ni siquiera verse expuestos en la pantalla con sus fulares, sus colecciones de vello púbico y sus cacerías chapuceras, les supuso un momento de incomodidad. Los más osados exigieron ser declarados bien de interés cultural, ya que sus tropelías habían dado fulgor a la pantalla.
Da igual. El mundo gira, la vida sigue y en un día de estos que nos circundan, Luis García Berlanga hubiera cumplido cien años.
Y dudo mucho que le complaciera esa mirada ramplona hacia sus películas, reducidas a meros sermones, y él a predicador calvinista, malhumorado y con sorna.
Siempre he sostenido que Luis era un buscador de ritmos, dedicado en cuerpo y alma a sentir la danza sincopada que mueve cada calle, cada reunión familiar, cada oficina y cada taberna. Sabía que cada uno de nosotros no es ni más ni menos que una intromisión en el plano secuencia cotidiano, y que, con la voz que alzamos, solo pretendemos sostener nuestro paso.
Por eso, quizás, sus tumultuarias escenas crecen con la naturalidad de las mareas.
Bardem, Azcona, Flaiano, Gómez Rufo y tantos que moldearon junto a Luis el armónico guirigay de sus guiones, fueron diques empeñados en contener las cien corrientes subterráneas, las mil olas imprevistas que asaltaban cada escena.
Tuve ocasión de ver a Berlanga en acción la tarde en que me invitó a asistir al rodaje de Nacional III, película en la que terminé de figurante por caridad del director y porque, como diría Eric Idle, un gordo siempre equilibra.
Ya me había confesado que fiaba todo al trabajo previo, que su fama de director malhumorado, “justa, muy justa” se debía a la frustración que le suponía encontrar situaciones imprevistas. Conocía a sus actores, confiaba en ellos y les dejaba actuar.
Aquella tarde se sucedieron las tomas con la velocidad con la que se bebe la horchata. Escobar y López Vázquez entraban y salían de sus personajes como quien dobla la esquina; tenían los diálogos grabados a fuego y no necesitaban marcas para detenerse.
Berlanga, como mucho, arqueaba una ceja para corregir algún desmayo.
Malicio que el asunto de sus películas era siempre el cine, la contradicción entre la representación y las condiciones en que esta se lleva a cabo. Ahí está el falso pueblo andaluz cuyo atrezo arruina a los campesinos serreños; el desfile de Nochebuena en el que se insiste al necesitado para que sacrifique su jornada y su motocarro al bien superior de las verdades fingidas; también el verdugo que pretende no serlo.
Por no hablar de la muñeca más humana que la verdadera amante, cuya construcción, suprema ironía, supuso un desembolso mayor que el que hubiera arrastrado la contratación de una estrella francesa, primera opción de Berlanga, desechada por el productor pensando en su cartera.
Tamaño natural fue un vals en el gran concierto de Luis García Berlanga, magistral intérprete de tangos y javas.
He dicho antes que reducir sus películas a sermones es un error demasiado grave. Su único patinazo, reconozco que magnífico, lo dio al rodar La vaquilla, lastrada por una humanidad simplista y equivocada. No, no eran iguales republicanos y sublevados, por más que burlaran al mismo astado, se bañaran en pelotas, o hicieran cola juntos a la puerta del prostíbulo.
Pero esa es solo mi opinión.
Frente a ella, tantos mazazos a la conciencia y tantas carcajadas crueles; momentos de gracia de actores, frases cruzadas como relámpagos y movimientos de cámara imposibles, eficaces e invisibles.
Ningún cineasta ha conseguido como él llegar al barroco huyendo del ornato.
Tengo para mí que Tati bebió mucho de Berlanga, de su manera prodigiosa de filmar multitudes sin rebajarlas a masa. El francés, y le alabo, prefirió ser inocente y silencioso, como les gusta ser a los gabachos.
Monet contra Gutiérrez Solana.
Aunque Luis bien sabía de la intensidad suave del impresionismo. Ahí quedan la mirada final de Cassen tras la noche perdida, el cariño de Pepe Isbert con su nieto en brazos mientras recuerda a su primer ejecutado, o los besos de Michel Picolli, que viajan de la lascivia a la entrega y la ternura.
Nunca me he despedido del amigo, ni pienso hacerlo. No mientras en sus películas esté nuestro futuro, los faralaes que no sabemos quitarnos como sociedad, la crueldad burocrática que lo mismo aprieta la palomilla que ejecuta un desahucio, el falso viaje a Lourdes.
El contrabandista que duerme en el cuartelillo con la puerta de la celda abierta.
O la esposa iracunda que grita “¡Por Dios no firmes! ¡no firmes, que te pierdes!”.
¿Dónde están las estatuas que merecen María Luisa Ponte, Pepe Isbert, José María Prada, Emma Penella, Manolo Morán, López Vázquez, y Luis Ciges, que, como Berlanga, estuvo en la División Azul…? ¿Qué mejores legionarios?
Insisto: no me despediré. Es mucho privilegio tener a Berlanga solo para dejarlo irse por un incidente tan absurdo como la muerte.