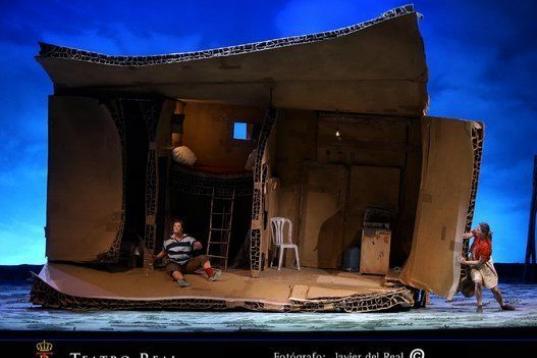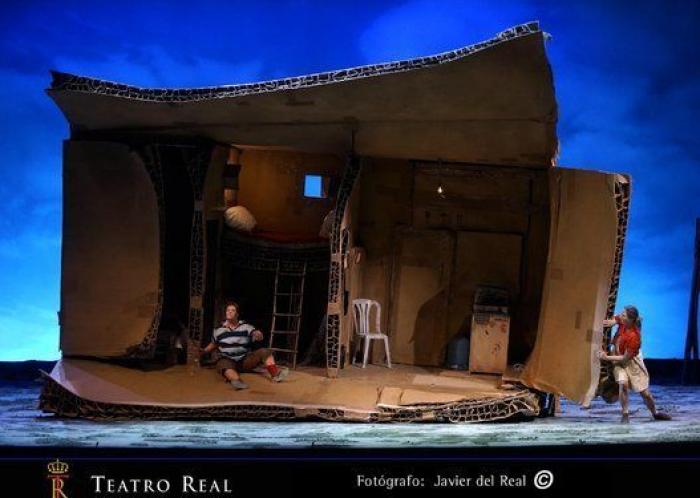‘El grito’, una oportunidad perdida de celebrar

Ahora que el contexto epidémico y político impide la reunión masiva y la celebración reivindicativa de la igualdad entre mujeres y hombres del 8 de marzo, la obra El grito parecería un buen motivo para reunirse. Llenar el Fernán Gómez para ver la historia de una mujer pobre, que no una pobre mujer, que se ve obligada a luchar frente a un sistema machista y patriarcal que pretende ningunearla. Marginarla de una vida activa, voluntariamente decidida y responsable dentro de los límites que las democracias fijan para todos sus ciudadanos sin distinción de sexo, raza, orientación sexual, religión o estatus social.
La historia, basada en hechos reales, podría tener su interés. Una mujer se enamora de un compañero de trabajo y parece que él de ella. Es el REO —por favor, no se rían es así como lo tienen puesto en la obra—, responsable de estrategia y operaciones, de la empresa de colchones en la que ella trabaja como comercial. Es una comercial de éxito, por lo que avanza lo que se puede siendo mujer en esa empresa y en esa carrera. Es decir, pasa de temporal a fija, a tener un contrato indefinido.
Fruto de ese amor, ambos deciden tener hijos. Cosa que él no puede ya que está vasectomizado —¿por qué y para qué?, ni se explica, ni se sabe—. Así que recurren a una clínica de fecundación in vitro, donde se obra el milagro de obtener de él unos cuantos espermatozoides y a ella poderle implantar unos cuantos óvulos fecundados.
El embarazo tuerce la cosa. Ante la queja de ella por cansancio, la solución, decidida por él, es pedirle el finiquito y hacerla dejar el trabajo para que se cuide y cuide a los mellizos que están por venir. Esto y brotarse van juntos. El marido es presa de una celotipia o váyase a saber qué, empieza a vigilarla y a sospechar que esos hijos no son suyos. Que lleva unos cuernos como la copa de un pino y eso sí que no es admisible. Así que primero la somete a vigilancia con cámaras y, luego, simplemente la abandona a su suerte nada más nacer los niños.
Ella, con el soporte de su madre, de una amiga que nunca se ve en escena, pero de la que se habla mucho, y de una abogada de oficio, porque no tiene dinero para otro tipo de abogado, se arremanga y lucha. Lucha, primero, por recibir una pensión de manutención hasta que se demuestra que, es cierto, que su expareja no es el padre de sus hijos.
Por tanto, se queda compuesta y sin novio. Es decir, sin pensión de manutención que le permita subsistir en un entorno de precariedad. A lo que se añade el rechazo social, los cuchicheos y los rumores sobre su posible conducta sexual. Nadie piensa que en esa prestigiosa clínica haya podido haber un fallo en un intento de tener un éxito más y haber usado el esperma de un donante anónimo de los muchos que tienen, pues si los clientes quieren hijos se les dan.
A partir de aquí, la historia continúa contando los tejemanejes de la clínica, los abogados y otras fuerzas vivas para que la mujer —y sus hijos— no sean compensados como se debe por una mala praxis que a ella la ha privado de una vida y a sus hijos de un padre conocido.

En Hollywood esta historia podría dar lugar a una película estilo Erin Brocovich. Es decir, de alto presupuesto con un buen guion comercial, un director o directora de cierto prestigio interesado por las cuestiones sociales y una joven estrella rutilante con una carrera a velocidad de crucero. En El grito no es así, aunque podría haberlo sido.
Podría porque sus autoras, Itziar Pascual y Amaranta Osorio, ya han mostrado más que suficientemente su capacidad dramatúrgica. Su directora, Adriana Roffi, también lo hizo con la exitosa Las hermanas Rivas.
Al igual que gran parte de su elenco. Ahí están Ana Fernández, Carlota Ferrer —en su vertiente de actriz— o José Luis Alcobendas. A los que no le van a la zaga el resto de intérpretes. Con la excepción de Óscar Codesido que, al menos el día al que corresponde esta crónica, el martes 2 de marzo, no estuvo fino en el papel de REO y novio que se brota.
Para completar la guinda, es una producción de Ysarca. Es decir, que tiene detrás el ojo profesional de Pilar de Yzaguirre. La responsable de que en España hagan gira grandes artistas internacionales de teatro como por ejemplo, Robert Lepage, o de internacionalizar españoles, como la Compañía Nacional de Danza cuando la dirigía Nacho Duato.
Pues bien, este grito no hay quien lo salve tal y como se presenta. Empezando por un texto que se beneficiaría mucho de una profunda revisión y rescritura. Revisión que comenzaría con reducir la insistencia en los colchones y en el cuento de La princesa y el guisante.
Seguiría con la revisión de personajes. El de la madre demente, que no se sabe que aporta. El de la amiga que tanto soporte y apoyo da, que tanto se la nombra y que ni siquiera aparece en escena, a pesar de la importancia que parece tener.
Para pasar a los hombres y mujeres tan de una pieza. Los unos tan malos malísimos, tan incomprendidos —como lo suelen ser las mujeres en otras obras, por cierto—. Las otras, mujeres sin aristas y comprometidas con la causa, con unas dudas que ni lo son ni se parecen. Todos soltando frases tópicas y lugares comunes, tan de mentiras, que desde luego no parecen haber salido de la pluma de sus autoras.
Tampoco se libra la puesta en escena. Una puesta en escena que tan solo parece eso poner las escenas sobre las tablas. Hay como una cierta falta de continuidad que da sensación de apresuramiento, unas veces, y de que no acaba de arrancar, otras. Parece que tan solo es contar por contar o dar noticia.
A lo que se añade una escenografía algo desangelada. Tres espacios marcados por tres paneles. Y un árbol en un lateral que no se sabe la función que cumple y que se ve como un dispendio en esta producción que debe costar bastante por el numeroso elenco que tiene.
Sin duda alguna, la historia que cuenta es ejemplar en el sentido de ser un síntoma de lo que pasa en nuestra sociedad. Eso no hay que ponerlo en duda. También es bueno que se conozca y se difunda. Posiblemente esta es la intención de todas las personas implicadas.
En cualquier caso, cuando se habla de teatro, dar noticias y las buenas intenciones no son suficientes ni tienen porque ser necesarias. El teatro, siguiendo la máxima lorquiana, no tiene que hablar tanto de lo que pasa sino de lo que les pasa a los individuos.
Lo que pasa es la injusticia con la con la mitad de la población. Sin embargo, de lo que les pasa a las personas que viven en esa situación de injusticia se habla poco y se entiende aún menos en esta producción.
Se oye el grito que produce estas circunstancias, pero se desconoce de dónde viene, cuál es su raíz, de donde nace. Aunque lo cuenta la protagonista en un momento de la función, pero contar no es mostrar y mostrar no es hacerse entender a través de la sensibilidad y del sentimiento.