Stalin sigue juzgando en Minsk
El secretismo es tan absoluto que nadie conoce la cifra total de víctimas (Amnistía cuenta unas 400 desde 1991). Si sabemos algo es por las perlitas informativas que arrancan ONG, y por el testimonio de Oleg Alkaev, verdugo de Bielorrusia entre 1996 y 2001, exiliado después por miedo.
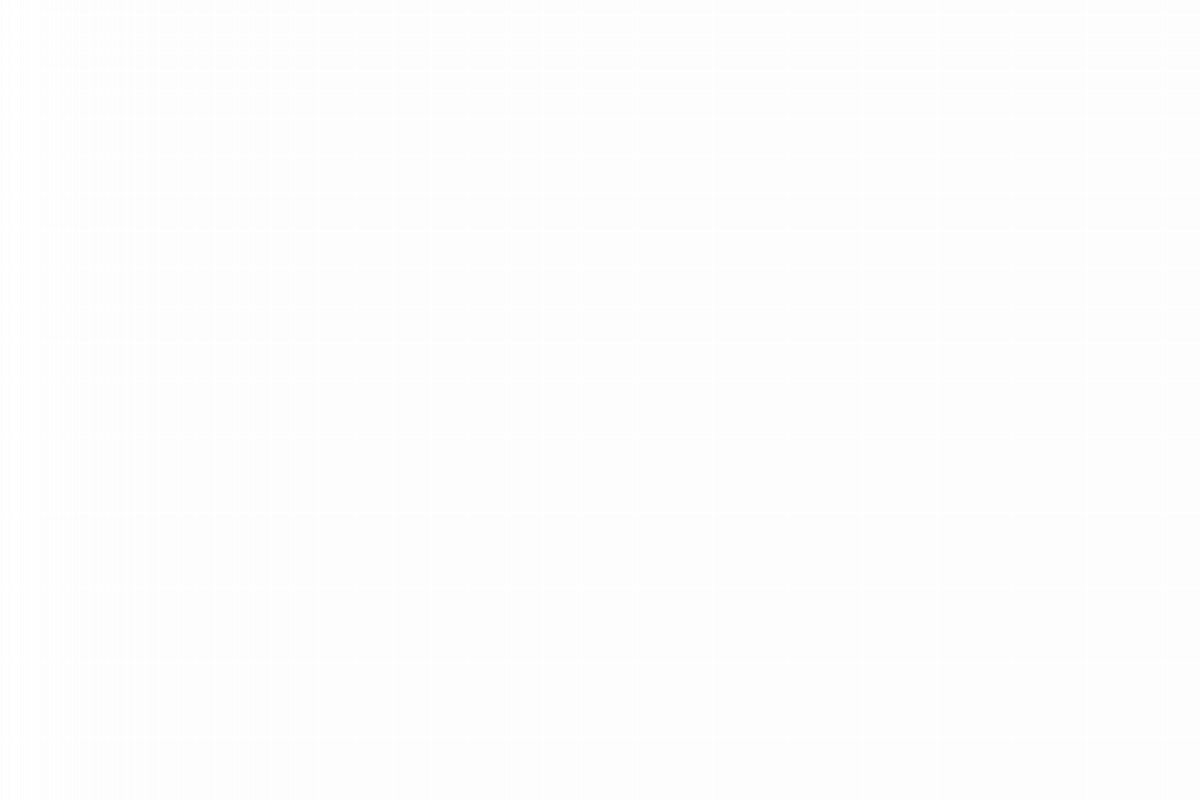
Las ejecuciones se efectúan de un disparo en la nuca con una pistola militar 6PB-9 dotada de silenciador en el Centro de Detención nº 1 de Minsk. El reo, encerrado en una celda de dos por tres sin luz solar (pero sí una bombilla encendida las veinticuatro horas), no sabe cuándo morirá ni dónde será enterrado. Tampoco lo sabe su familia. Ni siquiera se le da la noticia; la mayoría lo averigua meses después.
El secretismo es tan absoluto que nadie conoce la cifra total de víctimas (Amnistía Internacional cuenta unas 400 desde 1991). Si sabemos algo es por las perlitas informativas que arrancan aquí y allá ciertas ONG, y por el testimonio de Oleg Alkaev, verdugo de Bielorrusia entre 1996 y 2001, exiliado después por miedo a sufrir él mismo la garra de tan justa justicia, cuando su arma, la única del país con licencia para matar, fue tomada por sus jefes del Ministerio para hacer unas "pruebas de tiro". Al ver que empezaban a desaparecer opositores, Alkaev ató cabos e hizo el petate.
Durante sus cinco años a cargo de las ejecuciones, Alkaev asegura que sólo se ceñía al trámite y que la única decisión suya fue acortar el procedimiento y engañar al preso cuando salía de la celda por última vez. De este modo la víctima, creyendo que se trataba de un simple traslado, mantenía la calma hasta dar de bruces con una pared preparada para absorber balas. Alkaev se justifica diciendo que así abreviaba el dolor, pues el proceso, al final, sólo duraba "dos minutos". Lo más duro para él era soportar el lamento de las madres exigiendo noticias a gritos fuera del muro.
A esta falta de ritual u honor hacia la víctima, a esta completa cosificación y frialdad, podríamos identificarla con la idea de fosa común: borrar al ser humano como se borra una mancha de tiza, y dejar a sus seres queridos sin un lugar donde peregrinar o recordar, como si nada hubiese pasado. El mismo instrumento que utilizaban Hitler, Stalin, Pinochet o Franco, muchas de cuyas incontables víctimas siguen perdidas en zanjas para oprobio nacional.
El método bielorruso es igual desde que mandaba Stalin: juicio a puerta cerrada y (en el argot del Gulag) "nueve miligramos" (el peso de una bala). Cambian la escala y el motivo; en los años treinta los "nueve miligramos" se recetaban a una gama infinita de presos, incluidos niños (a partir de doce años) y personas que jamás habían robado una patata pero que servían para rellenar el cupo del terror. En la Bielorrusia actual los crímenes que conllevan la muerte son los mismos que, por ejemplo, en Estados Unidos (sólo que sin juicio justo), siendo el homicidio con agravantes la causa más común.
Cuando una voz internacional se queja y señala que Bielorrusia es el único país de Europa (incluida la ex URSS; Kazajistán impuso la moratoria en 2008) que mantiene la pena máxima, Minsk alega que el 80% de la ciudadanía lo apoya, como demuestran el referéndum de 1996 (considerado ilegal por la OSCE) y los sondeos oficiales.
Pese a sus calles limpias y edificios color pastel, pese al cacareado contrato social (usado también como yugo), y a la relativa ausencia de mafias, delincuencia o corrupción a nivel de calle (no así en la cumbre) el corazón de Bielorrusia sigue siendo el mismo que Stalin (y Lenin) puso a bombear: una máquina que devora con indiferencia, recordando, una vez más, de qué materia están hechas las dictaduras.
10 de octubre: Día mundial contra la pena de muerte.














