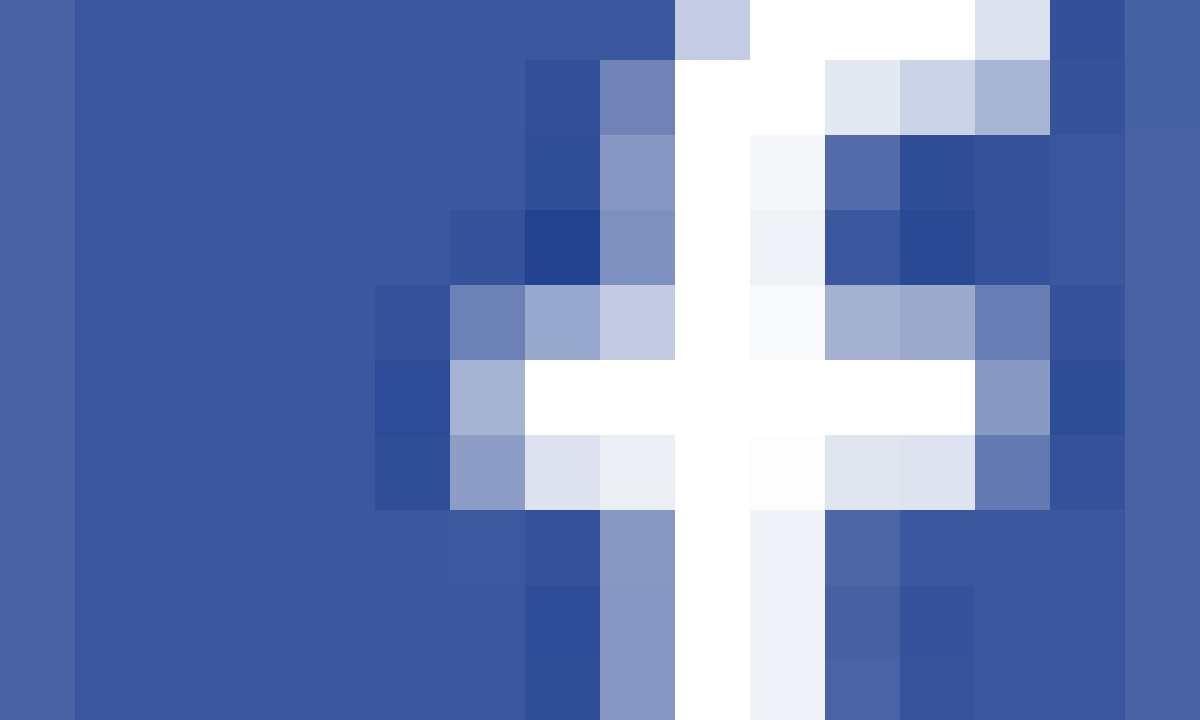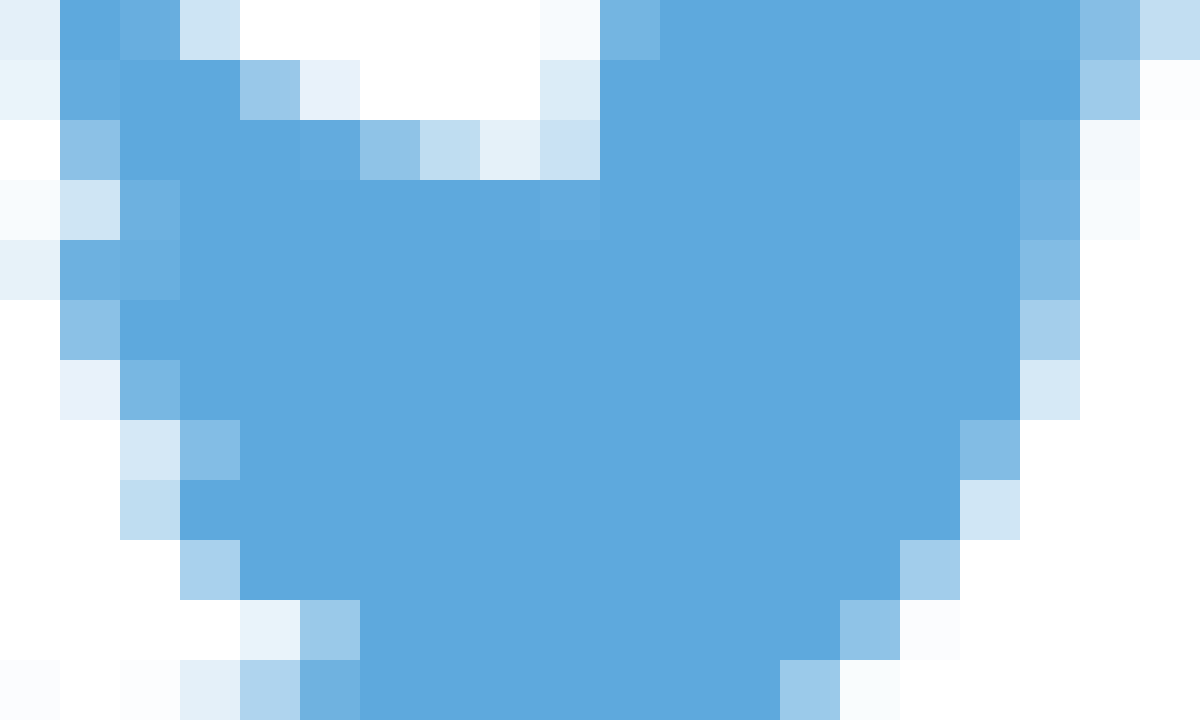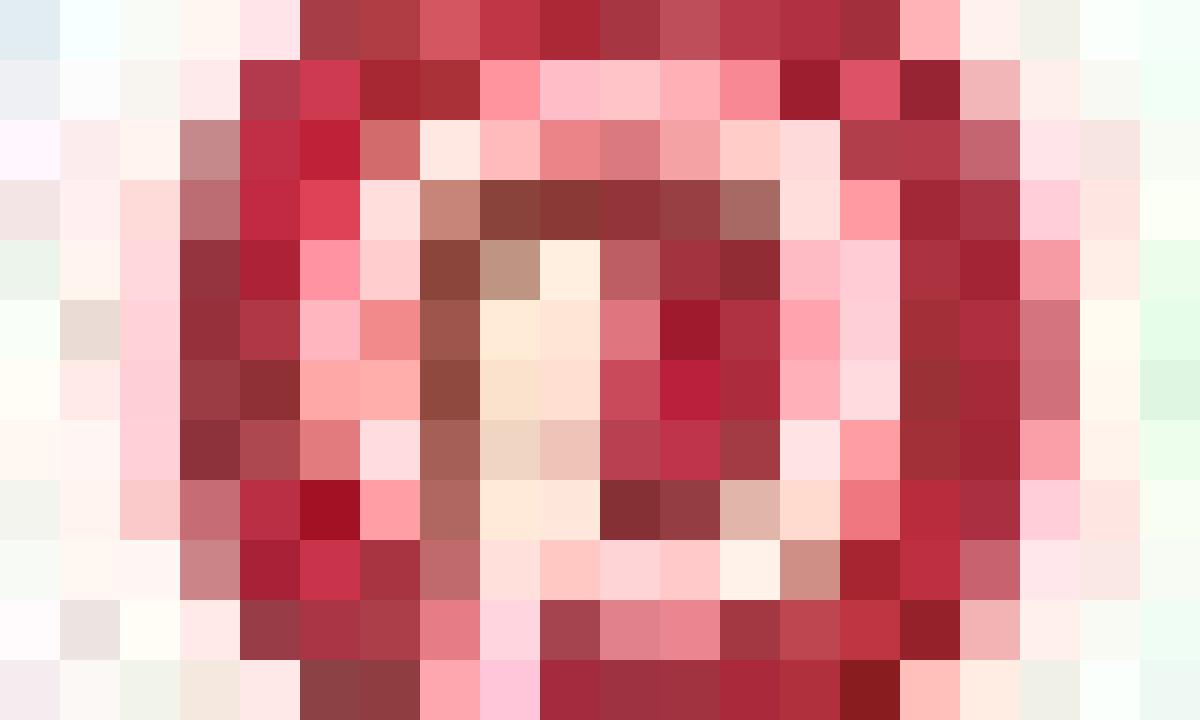Trump se parece más a nosotros de lo que queremos admitir
WASHINGTON – En persona, Donald Trump es más largo que un día sin pan. De verdad que es alto, y la cima color mandarina de su cabeza le hace parecer más alto aún. Exuda un aura de calma que no parece nacer del ejercicio físico, sino más bien de la sauna, tal vez de la manicura. En conversación (he tenido un par de ellas con él a lo largo de los años), luce la indulgente sonrisa de quien sabe qué lugar ocupa cada cual en la jerarquía del poder en la habitación. Él está en la cima. Tú no.
En resumen, es insufrible. Y fascinante.
Ahora es el hombre más vilipendiado de la política estadounidense, incluso mientras (o tal vez porque) lidera muchas de las encuestas (aunque la mayoría de ellas son irrelevantes). A Trump se le tacha generalmente de ser un fraudulento payaso ególatra; un showman cínico y racista, que escupe vituperios y temor con el único propósito engordar su marca personal. Como magnate inmobiliario y estrella de televisión, se comporta como si la fidelidad a los hechos fuera un hábito de débiles. Los hombres fuertes mienten.
Como un motor sobrecalentado —se queja continuamente de que se citan mal sus palabras, escupe acusaciones en todas direcciones—, Trump podría derrumbarse después de habernos regalado unos pocos meses de puro entretenimiento.
No obstante, mientras llega el momento, merece la pena afrontar esta verdad: en muchos sentidos, Trump es el resultado lógico de las corrientes corrosivas que han estado aunando fuerzas durante décadas en la vida pública. En cierto modo, mucho más de lo que nos gustaría reconocer, nosotros hemos creado las condiciones que propician su éxito.
Trump, por triste que suene, es nosotros. Aquí tienes una lista de las prácticas que le han encumbrado:
La desconfianza en el Gobierno es una característica que ha calado hasta los huesos en la política estadounidense. Pero ahora hay un sentimiento de asco diferente, que ha estado creciendo desde el escándalo de Watergate en los 70. En 1973, por ejemplo, el 42% de los votantes en un sondeo de Gallup afirmó que tenía “mucha o bastante” confianza en el Congreso. Hoy, esa cifra es de un patético 8%, el más bajo que hay registrado.
Lo mismo pasa con la cultura popular. La exitosa y muy alabada serie de Netflix House of Cards se centra en un presidente homicida que orina sobre la tumba de su padre y escupe en una imagen de Jesús.
Ahora miremos a Donald Trump. No, no es un político. No, no tiene un conocimiento profundo ni experiencia práctica de gobierno. ¡Algo así le arruinaría! Trump ridiculiza a todo político que se le acerque: al senador John McCain por haber sido capturado en la Guerra de Vietnam; al anterior gobernador de Texas por ser tonto. Trump es el purificador, todopoderoso Deus ex machina.
Una razón por la que los votantes odian el Congreso y la burocracia federal es que ambos han fracasado, durante décadas, a la hora de manejar eficazmente la inmigración. Es culpa de todos. El Presidente Barack Obama no quiso erosionar su capital político con un acuerdo integral durante su primer mandato; además, estaba encantado con dejar que los republicanos se mataran entre ellos por su hostilidad hispana.
En lo que concierne a los republicanos, no pueden resistirse al núcleo de votantes nacionalistas y anti-extranjeros del tea party. Los más conciliadores, como el senador Marco Rubio (Florida), a veces vienen y otras van. Juegan la carta del miedo.
Pero con este juego han abierto la puerta a un profesional del terror: Donald Trump. Él mismo ha construido toda una línea de argumentación que denuncia lo que él ve como depredaciones de fuerzas extranjeras, desde China y México a Irán y Rusia. Le da igual que una buena tajada de sus negocios de licencias se encuentre fuera de los EEUU. El mundo está en contra de nosotros y México nos está mandando “violadores” y traficantes de droga.
Hace ocho años, Obama era el candidato de Facebook, un ascenso alimentado por los veinte millones de amigos que hizo en ese medio universitario y familiar. Pero Facebook es muy de 2007. Trump se dirige a una era más hostil en las redes sociales, una nueva era de distracciones y acusaciones. Habla de manera fuerte, sencilla y directa; como si viniera de la calle y no de una suite. Su ya patentada frase es la abreviación de una sentencia condenatoria: “¡Estás despedido!”. Ha nacido para la ráfaga de metralleta de Twitter, donde las contiendas explotan al instante y anónimamente y generan controversia de forma inmediata. Taylor Swift, Katy Perry y Nicki Minaj tendrán sus disputas, pero El Donald [como se le conoce en los medios de comunicación] tiene 3,34 millones de seguidores en Twitter; mucho más que cualquiera de sus rivales republicanos.
La tradicional caza de los candidatos de contribuciones para su campaña se ha convertido en un frenesí después de que el Tribunal Supremo de EEUU declarara que las empresas y los sindicatos podían gastar “de forma independiente” cuanto dinero quisieran promocionando a los candidatos. Dejen paso a los multimillonarios como los hermanos Koch para los republicanos y Tom Steyer entre los demócratas.
Trump sólo está dando el próximo paso lógico, un paso que Ross Perot anticipó hace 24 años. Si eres multimillonario (y Trump no para de repetir que lo es), ¿por qué molestarte en comprar un candidato cuando puedes serlo tú mismo? El flujo de dinero ha amortiguado la indignación que ha causado. Es como una fuerza de la naturaleza contra la que es inútil resistirse.
Y hay algo más que funciona; un bizarro sentido de solidaridad de la clase trabajadora hacia Trump, que vende el mensaje de que, si es presidente, todo el mundo será rico, igualito que él. En una época en la que tantísimos estadounidenses ven la verdadera movilidad social como algo imposible —El Donald en persona ha declarado que “el Sueño Americano ha muerto”— ¿por qué no creer en las palabras de un hombre que sabe cómo hacer funcionar la maquinaria de las ventas para amasar su propia fortuna?
Es como si la mera existencia de Trump fuese la prueba de que el sueño sigue vivo.
La notoriedad es el material más precioso de nuestra era. Es menos importante aquello que sabes o que has hecho, que la impresión que das o el nivel de fama que posees. Es cierto, la fama se ha convertido en un bien canjeable; puedes transportarlo de un ámbito público a otro.
Hasta hace poco, los showman (Trump básicamente se dedica a entretener) se sentían obligados a pasar por un periodo de aprendizaje, ya en su madurez, si querían entrar en el Gobierno. Ronald Reagan pasó de actor a presidente, pero sólo después de haber sido Gobernador de California. El humorista Al Franken, graduado en Harvard, se educó a sí mismo escribiendo libros (de humor) sobre política y presentando durante mucho tiempo un programa de radio sobre asuntos sociales. Tan sólo entonces se presentó (y entró) en el Senado de EEUU.
El celebrity Trump ha diluido este periodo de aprendizaje. Ha sido un patrocinador metomentodo en Nueva York durante años, un diletante cuya contribución más sustantiva hasta la fecha fue su campaña política para desacreditar el origen keniano de Obama.
Trump no siente la necesidad de tener propuestas detalladas, o ninguna propuesta real en absoluto. Construirá un muro impenetrable en la frontera mexicana (aunque dio marcha atrás a la idea en cuanto sus nuevos amigos en Laredo, Texas, le dijeron en público que era una mala idea). Trump “creará millones de puestos de trabajo”. Cómo, nadie lo sabe. Detendrá a los chinos para que dejen de aprovecharse de nosotros en el comercio: nadie sabe cómo. Se enfrentará a Irán, nadie sabe cómo. Protegerá la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, nadie sabe cómo.
Conocer los detalles, al igual que decir la verdad, es un hábito de peleles.
Los medios de comunicación en general y la televisión en particular (sobre todo por cable) no pueden apartar la mirada ni las cámaras de una escena horripilante en la autopista. Trump es un interminable accidente de coche en forma de controversias, acusaciones, chorradas y mala leche. En mitad de un verano plano para las audiencias televisivas, él ha sido como un regalo divino.
La división política en la TV por cable estadounidense y en los medios digitales hacen a Trump incluso más atractivo. La pro-republicana Fox News de Rupert Murdoch ofrece una cobertura constante de la carrera republicana. No podrían renegar de Trump aunque quisieran -que no quieren-, aunque amenace con convertir la competición republicana en un circo. Caos es sinónimo de audiencia. MSNBC, el contrapunto demócrata de Fox, adora a Trump por la misma razón: puede convertir al Partido Republicano en un desastre.
Los votantes estadounidenses ya no se identifican políticamente por su lealtad a un partido político. Una gran pluralidad de personas se denomina “independiente”. Trump se ofrece como la solución a esta lenta eclosión, al decirle al Partido Republicano que si no juegan limpio con él, se presentará como una tercera vía que no haría sino garantizar la elección de un Demócrata, si no la del mismísimo Trump.
Las posiciones políticas de Trump son una astuta receta que combina ingredientes de los platos típicos de los partidos existentes. No compite contra el Estado del Bienestar, sino que se consagra a sí mismo como su fiel protector. Tampoco está proponiendo gigantes recortes de impuestos. No se arrodilla ante la poderosa ala cristiana evangélica del Partido Republicano.
Al mismo tiempo, ridiculiza a la administración de Obama llamándola débil y corrupta, especialmente en lo que refiere a sus acuerdos con otros países y pueblos. Censura la ineptitud general del Gobierno. Menosprecia los reglamentos de control sobre las empresas.
La respuesta a cada problema peliagudo es que él, Donald Trump, “hará a América grande otra vez”. Está escrito en su gorra blanca, y es que no hay nada más americano estos días que un eslogan simple, casi desesperado.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Diego Jurado Moruno