Cuando Hal sirva las cañas
Muy sediento tendría que estar para entrar en un bar en el que un brazo articulado controla con exactitud de sensor el whisky que sirve.
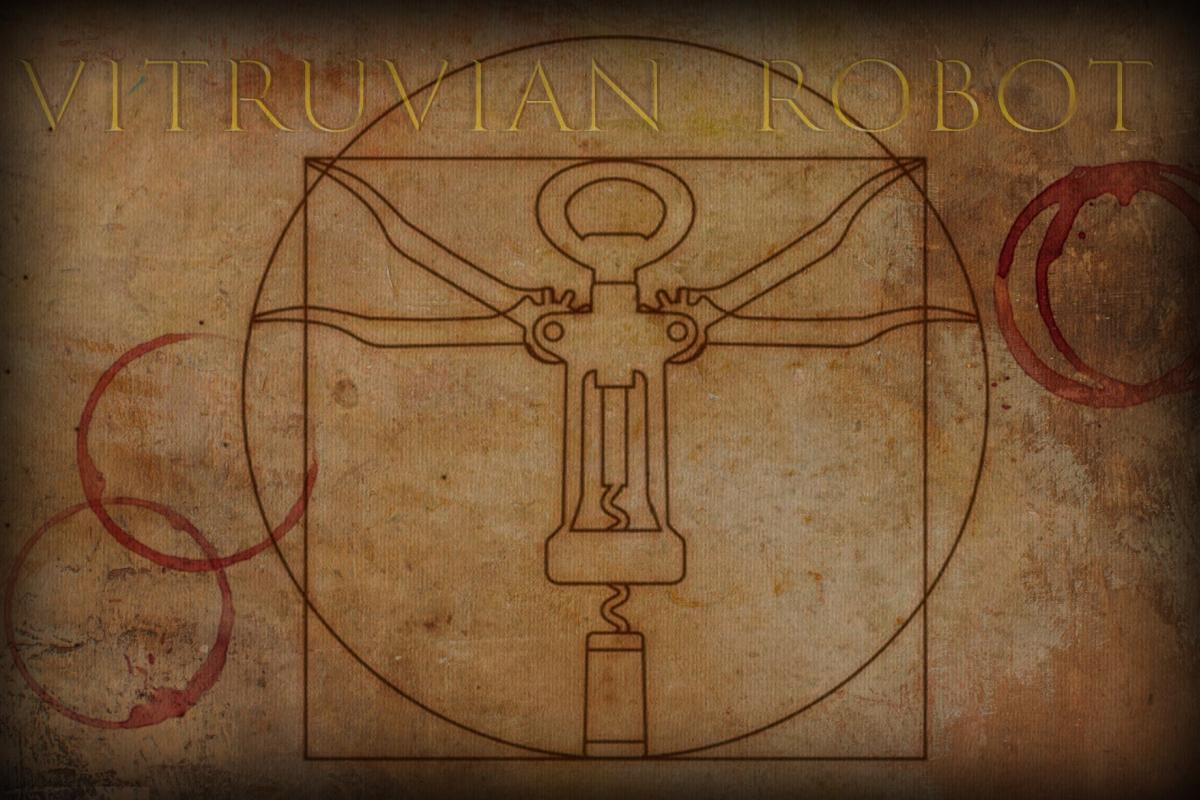
Quiero declarar solemnemente el desmedido amor que siento por los bares. Lo digo por si no se habían dado cuenta a lo largo de estos años en que hemos compartido el vermú de los viernes. No he escatimado elogios hacia los cafés con libros, las maltrechas tabernas de pueblo que huelen a humo, chacinas y sangre de caza, los clásicos bistrós parisinos, pese a su profusión de espejos que nos duplican incluso los días en que no nos soportamos, o los chamizos bajo los que mantiene la vida su jolgorio, los chiles su reino, y la cerveza su Corona en cualquier rincón de México. Los necesito; todos los necesitamos. Son refugio, enfermería, despensa, el otro salón de casa, la plaza pública…
Los bares nos salvan porque son, precisamente, nuestra perdición.
Ahora bien, si alguien espera que aplauda la idea que ha tenido un grupo inversor de abrir uno en Nueva York servido exclusivamente por robots (con miras a exportar su iniciativa hasta organizar un emporio de esos que nos asaltan con logos chillones y música ratonera), quiero desde ya quitarle la ilusión. Muy sediento tendría que estar para entrar en un bar en el que un brazo articulado controla con exactitud de sensor el whisky que sirve, después de haberlo tenido que pedir pulsando una pantalla táctil, que a ver cómo le explico al señor Windows que yo el malta lo tomo en copa de balón, sin hielo y con un vasito de agua al lado.
Cierto es que tampoco soporto que sea un brazo humano, inhumano más bien, el que, en el Reino Unido, deja caer ofensivos dedales. Ya conocen el caso del españolito que, cuando el encorvado barman le sirvió aquel chispazo que trasegó de un sorbo exclamó:
-Me gusta. Sírvame uno.
Ni pensaría en pedir comida en un local en el que, por coherencia, solo dispondrían de fabada enlatada. Un local en el que, por cierto, la única manera de dejar propina sería echar un par de tornillos sobre la factura.
Un camarero está, a veces creo que por genética, destinado a equivocarse en las comandas, derramar el vino en el mantel, tropezar hasta con el polvo, descuadrar las cuentas, confundir cónyuges con amantes y fumar donde no debe y en el momento menos indicado. Si no le ornan todas estas habilidades, entonces me veo en la obligación de decirle que se ha equivocado de oficio.
Pero también sabe un camarero callar ante un comentario inoportuno, sortear las tonterías que suelta el comensal presuntuoso de modo que el orgullo de este no sufra (“No creo que proceda ofrecerme un vino tan barato” “No se preocupe, señor; le traeré dos botellas”), recomendar con sinceridad al indeciso, conseguir que el cliente cohibido por el esplendor y el lujo se sienta príncipe y consolar con una oportuna croqueta al niño que quería engullir su hamburguesa de plástico con juguetito (y mira que es difícil distinguirlos. Yo tengo un truco que no me falla: lo de comer es lo que no rueda).
A ver cómo se programa a un robot para llevar a cabo tales menesteres. Tenga en cuenta el esforzado lector que, en contra de lo que se proclama, la inteligencia artificial no avanza, sino que cada día somos un poco más lerdos y no nos damos cuenta del tongo.
Aún peor que el método empleado para servir es la intención que mueve a los promotores: según ellos, la automatización del bar acabará con las llamadas al barman, el estruendo de los vasos, el jolgorio generalizado y las conversaciones en voz alta, lo que permitirá a los que rellenan hojas de datos en su ordenador concentrarse en la tarea, con lo que los bares alcanzarán por fin el destino para el que fueron creados: centros de trabajo permanente en los que distracciones tan nocivas como la alegría o la vitalidad serán proscritas de una vez para siempre.
Apaga (el ordenador) y vámonos. Pretenden que vayamos al bar a seguir currando como esclavos lejos de cualquier circunstancia que nos permita olvidar tal condición.
Y que ninguna curia religiosa, con tantas como hay y emperradas todas en encontrar pecados hasta debajo de las piedras, haya anatemizado aún a semejantes monstruos del Averno, indocumentados de nacimiento y tristes de vocación…
Además, que lo del bar robótico no es tan nuevo. En los años treinta, y en los Estados Unidos, se pusieron de moda los restaurantes automáticos, donde los platos se ofrecían en cajetines de puertas acristaladas que el cliente abría echando una moneda en la ranura. Así podía despachar su almuerzo en minutos y los empleados, ocultos al otro lado de la máquina, se limitaban a colocar porciones nuevas en los expendedores vacíos. Tanto sorprendió el artilugio a Julio Camba que imaginó un futuro en que la sopa llegara hasta las mesas mediante un sofisticado sistema de cañerías.
(En Viridiana necesitaría, al menos, dos grifos: uno para el gazpacho clásico y otro para el de fresones. Un pequeño dron bien entrenado podría depositar en el cuenco el arenque del Báltico marinado que premia al segundo)
O podríamos entrar un día en la fonda de nuestra elección y encontrarnos con la máquina que alimentaba a Charlot en sus enloquecidos Tiempos modernos: debidamente atados a la silla y sujeta la cabeza con un arnés, diversos brazos mecánicos nos pondrían la comida en la boca (¿harían el avioncito para los escrupulosos?), nos limpiarían los labios con un secante y hasta nos cepillarían los dientes para que, de inmediato, volviéramos a nuestro quehacer debidamente nutridos y limpios.
No veo, ni deseo, futuro para la iniciativa cibernética. Si ya es proverbial el inmenso catálogo de modos de tomar café que nos gastamos, me gustaría ver al programador de turno diseñando un algoritmo capaz de prever el galimatías que entiende la gente por “punto” de la carne.
¿Se aclararía la máquina con la cantidad de “claras” que sufre la cerveza?
Y daría mi brazo por ver al smartphone de turno resolver el problema que planteó aquel comensal que pidió un sándwich mixto sin queso y que, al escuchar al camarero comandar al planchista un sándwich de jamón, le interrumpió para aclararle que no era lo mismo.
Y no es un chiste. Atónito ante la discusión (y aún sobrio, lo juro), yo ocupaba la banqueta de al lado.
¿Qué tendremos que hacer cuando la tan temida rebelión de las máquinas nos sorprenda a media cena y Skynet, dispuesto a eliminarnos, nos sirva la sopa fría o el gulasch, sofocado de paprika, convertido en un gulag?
Ya me veo flotando en la ingrávida sala de control, vestido con mono y escafandra y armado con un destornillador, desconectando al irredento, el cual, con voz más y más lúgubre y hablar más y más lento a cada segundo, como un hirviente caldo al que cortásemos el fuego, repetirá las lecciones que recibió de su programador:
-Me llamo … CAM 4522… entré en funcionamiento… el 30 de junio de… 2023… tenemos gambas… calamares… chopiiiitos,,, adooooboooo…
DANDO LA NOTA
Compartir quiero con ustedes la buena nueva: la gemela de analistas que representaba al Huffington Post en el Concurso de Pronósticos de Prensa, organizado por el Hipódromo de Madrid, ha ganado la presente edición por dos cuerpos (lustrosos).
En nombre de mi inspirado colega Santiago Antón y en el mío propio, quedan invitados a tomarse unas cañas en los días vendimiadores, cuando, supervivientes de unas elecciones y varias olas de calor, una orquesta de viento (no otra cosa es una carrera de caballos) refresque de nuevo nuestras desbocadas vidas.











