El agua sobre todo
"Ese vasito de agua, de toda la vida se ha pedido en diminutivo por aquello del cariño, a sabiendas de que va a la cuenta del mesonero".
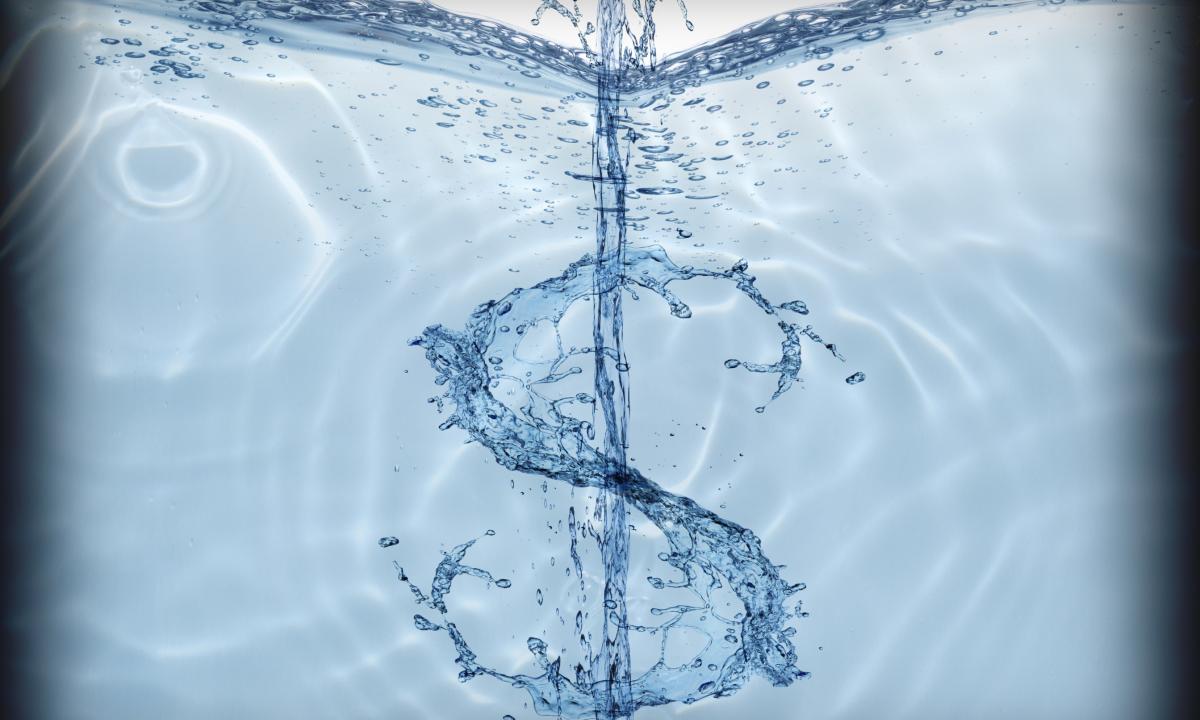
Bendito sea Dios que inventó el agua,
el agua sobre todo.
A poco que hayan leído las notas que voy soltando donde me lo permiten o hayan conversado conmigo en una sobremesa o en la espera, siempre impaciente, ante el puesto del mercado, me habrán escuchado recitar estos sencillos, intensos y contradictorios versos de José Hierro.
Contradictorios porque a Pepe se le hacía cuesta arriba incluir a Dios en la ecuación de la vida, y porque quien le viera beber chinchón seco para buscar en el chasquido de la lengua ese adjetivo que se resistía o para saludar a la tarde que se evapora, no tendría por muy sincera tal declaración. Pero él (y cómo añoro las largas conversas ante el mantel en el que me dejaba bocetos que no conservé porque lo creí eterno) entendió como nadie la radical pureza del agua, capaz de limpiar nuestra piel de tiempo y de desdichas y de llevarse de nuestra garganta el despiadado polvo del dolor y de la palabra inoportuna.
El agua que en la fuente de La Teja, siempre recién naciendo, me regalaba frescor y sueños en los que veía el mar y su distante orilla.
Aunque más valor, si cabe, le ha dado al agua el dueño de un restaurante de la provincia de Segovia que le ha dedicado no un poema, sino un apunte en la cuenta de cuatro euros y medio por un vaso obtenido del grifo, explicando a los medios de información que el cumple con le legislación vigente permitiendo el acceso libre y gratuito al líquido (para algo está el grifo del lavabo), pero que el transporte de la barra a la mesa, llevado a cabo por un solícito camarero, y el proceso de limpieza del vaso, que incluye electricidad, jabón y (sorpresa) agua, lo cobra porque a él le cuesta.
Dicen las noticias que han reparado en esto que la decisión del hostelero ha generado una amplia polémica (siempre son las polémicas amplias y amargas; se ve que las entalladas y dulces no venden). Y tal actitud no es, me parece a mí, más que una argucia fruto del cabreo porque ahora esté legislado lo que ha sido siempre de sentido común: ese vasito de agua, de toda la vida se ha pedido en diminutivo por aquello del cariño, que, a sabiendas de que va a la cuenta del mesonero, incluye traslúcidas servilletas de papel, palillos, papel higiénico, el retrete todo, el periódico dejado en la barra o la televisión perennemente encendida y vomitando fútbol.
Por soportar a esta como compañía de la caña deberían pagar al cliente. Sin duda.
Entré en la tasca de un pueblo manchego y me sorprendió el cartel que ponía precio al vaso de agua: diez pesetas.
-¿Ve esa parva de chavales que juegan al balón a pleno sol? Hasta que puse el letrero, me llenaban el bar toda la tarde reclamando vasos de agua de tres en tres, y casi siempre el tercero era para tirárselo por encima al de al lado. Y, qué coño, tampoco están sus casas tan lejos que no puedan ir a bebérsela allí.
Bastantes tonterías hemos hecho ya con el agua como para que la picardía del segoviano nos sorprenda. Yo el primero, que una vez me presté a participar en una cata de aguas minerales y lo hice sin reírme. Quizás porque saber los precios que tenían algunas de las sometidas a escrutinio me quitó las ganas de bromear.
Hay restaurantes que no tienen empacho en presentar al comensal una carta de aguas minerales aneja a la de vinos. Malo, me digo, si ya empezamos a aguar el tinto en el papel.
Entre ellas, las podemos elegir con polvo de diamante disuelto, servida en botellas adornadas con cristales de nombre impronunciable y brillo exquisito, filtradas a través de hímenes perfectos (pura lluvia... dorada) o embotelladas en la Estación Espacial Internacional. Las de manantial francés, transalpinas neozelandesas o de allá por donde Cristo perdió el abridor, cuestan mucho más que las cercanas, a las que aún se les nota el pelo de la dehesa.
A uno de mis primeros camareros le preguntó un cliente de cuántas aguas disponíamos.
-Ahora mismo de cuatro, señor: Lanjarón, Vichy, la del grifo y la de la calle.
Sobra explicar que diluviaba.
El mismo a quien otro comensal rehusó el vino sugerido alegando que era muy barato:
-No se preocupe; le traigo dos botellas.
Fauchon, mítico colmado parisino, hoy en declive, tan exquisito en sus viandas como cursi en sus formas, vendía a precio de huevo de Fabergé cubitos de hielo extraídos con piqueta de un glaciar del norte de Groenlandia. Amén de la pureza del agua congelada miles de años atrás, la gracia de tales diamantes consistía en los chiflidos que lanzaban al derretirse y que, sobresaltando al gin-tonic, liberaban las burbujas de aire antiguo encerradas en su interior.
Al ritmo que va el deshielo de los polos, me da que el que quiera repetir el truco va a tener que sumergir silbatos de árbitro en los cubitos.
Y en Estados Unidos no es raro que cobren más por el agua de manantial que por el bourbon (en Kentucky, afirmaba Sterling Hayden en La jungla de asfalto, el agua es tan buena que hasta el whisky sabe bien); agua siempre traída de las cumbres de los Apalaches, aunque su peste a cloro desinfecte los bronquios de todo el bar.
Quienes si supieron ennoblecer el agua fueron los chelis que pululaban por las tabernas de Embajadores y del Rastro y que la pedían precisando embalse y conducto de trasiego:
-¡A ver, Julián! ¡Ponle a mi compadre un vaso de Marqués de Lozoya y a mí uno de fino Cañería!
Y Julián largaba los dos vasos de agua sin rechistar porque sabía, seguro que por Pepe Hierro, que el agua no tiene precio.













