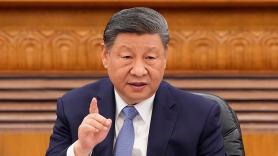Un año del asalto al Capitolio de EEUU: ni responsabilidades asumidas ni unidad nacional
Las comisiones de Congreso y Senado apuntan a una actuación incendiaria de Trump, mientras él persiste en quitarle hierro y en defenderse del "robo" electoral de Biden.
6 de enero de 2021. La mirada alucinada del mundo se posa sobre el mayor ataque contra la democracia de los Estados Unidos de América en cerca de 200 años. La toma del Capitolio de Washington parecía una película, una distopía, pero no, era descorazonadoramente real: hordas de seguidores de Donald Trump -el presidente perdedor de las elecciones apenas un par de meses antes- escalaban, trepaban, saltaban, rompían, pateaban el lugar sagrado de su representación. Ha pasado un año y los ecos de esa pesadilla aún resuenan. No hay pandemia, inflación o votaciones partidistas que hagan olvidar el día en el que todo el sistema estuvo en jaque.
“Así es como se acaba mi vida”. “Mi arma no vale nada contra ese odio”. “Es una batalla medieval”. “No he visto ese fanatismo en toda mi carrera”. Eso declaraban, desolados, los policías que trataron de parar a los asaltantes. Su propósito era impedir que el Congreso ratificara la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales. El de Reyes era el día marcado para que los congresistas recibieran los votos electorales de los estados, los recontasen y certificasen. Un día de fiesta, signo de que la maquinaria de la democracia, la voluntad popular y la alternancia funcionaban.
Sin embargo, fue ejemplo de la división honda que sufría y sufre el país. La jornada se calentó desde primera hora, entre otras cosas, por un discurso del saliente Trump a pocos metros de allí, alentando a su gente a “luchar como el demonio” para “recuperar” el país tras lo que consideraba un “robo” electoral. Llevaba semanas repitiendo que Biden no era un presidente legítimo y reclamando nuevos recuentos estado por estado. El magnate echó fuego en mitad de un pasto seco, hecho de descontento, desinformación y negacionismo, y prendió a lo grande.
Durante más de cuatro horas, sus simpatizantes tomaron esa bandera de las elecciones manipuladas y provocaron el caos en los corredores del Capitolio, al que accedieron tras tumbar las vallas de seguridad como si fueran de mantequilla, tras romper cristales, forzar puertas y escalar cornisas. Cientos de legisladores, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, mano derecha de Trump, salieron del plenario a rastras y se atrincheraron en los despachos en busca de protección. “Pensé que iba a morir”, dijo gráficamente la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, en un vídeo angustioso.

La policía del recinto, encargada supuestamente de su seguridad, quedó desarbolada por las más de 800 personas que accedieron al Capitolio. Sus agentes estaban preparados para supervisar la llegada rutinaria de los políticos, no un ataque en toda regla de personas que cargaban palos de hockey, bates de béisbol, hachas, navajas y hasta armas de fuego.
Cinco de los uniformados murieron y 140 resultaron heridos -una veintena de gravedad- antes de que la Guardia Nacional sacara a los atrincherados de allí y desalojase la zona. Lo hizo muy tarde, porque las órdenes llegaron tarde, también. Es uno de los puntos que más escuecen y que más sombras arroja desde entonces: por qué no se actuó antes y quién hizo la vista gorda o hasta impidió que se actuase antes.
Trump seguía los acontecimientos callado, en el Despacho Oval al que regresó tras su discurso incendiario. Ya no quedaba nada del presidente, del mandatario, sino del pirómano. Había llamado a la guerra y guerra tenía, pero como el que oía llover. Literalmente, había alentado a sus fieles a marchar hacia el Congreso. Unos dicen que realmente no veía la gravedad de lo que estaba pasando y, otros, que justo esa tensión es la que buscaba, fueran cuales fueran sus consecuencias. Es lo que aún está por dirimir. El republicano, al fin, pidió parar máquinas y llamó a la calma. Cuando el ciclón ya había pasado.
“Recuerden este día para siempre”, lanzó en su discurso en caliente. No parecía un mensaje de conciliación y memoria para no repetir la historia. Hoy, gran parte de sus seguidores siguen pensando que sí, que deben recordar lo pasado pero porque fue una gesta, porque estaba justificado, y que la violencia vino de quienes “fingían” ser seguidores de Trump, de “sobornados” por los demócratas o “pagados” por el FBI, como ha demostrado la CNN en un reciente reportaje.
Dos días más tarde, un Trump atrapado reconocía la victoria electoral de Biden y la gravedad de lo ocurrido. “No representan a nuestro país y pagarán por ello”, anunció. Sin embargo, en las semanas que le quedaban hasta la investidura de Biden, el 20 de enero, ni facilitó la investigación de lo ocurrido ni cortó cabezas ni asumió sus propias responsabilidades, lo mismo que ha hecho en este año de expresidente. Trabas, sí, unas pocas.
“La insurrección del 6 de enero fue la peor amenaza que ha sufrido nuestra democracia desde la Guerra Civil”, dijo el presidente Biden pasados los días, cuando ya había jurado el cargo, cuando el miedo a un nuevo asalto mantenía el Capitolio rodeado de policías y soldados en un despliegue nunca visto, cuando se sabía vencedor pero conocedor, a la vez, de la grieta social del país que manda, un abismo entre quienes entendían el ataque como pura defensa nacional y quienes se llevaban las manos a la cabeza, sabiendo cuán en peligro había estado el sistema. Con ese fantasma ha convivido en los pasados 365 días.
De confesiones, condenas y procesamientos
Lo ocurrido en el Capitolio es tan complejo y sensible que aún se están acumulando pruebas y testimonios, pasado un año, con el fin de depurar responsabilidades. El Departamento de Justicia estadounidense ya informado en estos días, ante el aniversario, unas 725 personas han sido ya acusadas formalmente por su participación en aquellos hechos.
Los cargos son variados, van desde la planificación de un ataque para impedir el relevo presidencial hasta las lesiones y agresiones a agentes de la autoridad, pasando por daños en el patrimonio nacional e ingreso de manera ilegal en un lugar restringido, el más común, según el FBI. Prácticamente hay procesados de todos los estados del país.
Hay 165 asaltantes que ya se han declarado culpables y hay 71 condenados formales con penas que van de los dos a los cinco años de cárcel, como los tres y medio a que ha sido sentenciado uno de los rostros más conocidos de la protesta, Jacob Chansley, el hombre que iba disfrazado de bisonte, quien asumió el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial. En su caso, pertenecía a QaNon, un movimiento de conspiranoicos al que pertenecen varios de los arrestados, entre los que también abundan miembros de grupos de extrema derecha como Proud Boys y Oath Keepers. Entre los casos que aún esperan, hay peticiones de pena que superan los 20 años por cabeza.
Más allá del puro proceso judicial abierto, diversas agencias gubernamentales, entre ellas el Pentágono, vienen realizando investigaciones internas para determinar los errores que se cometieron a la hora de proteger el recinto y si las autoridades del momento -las republicanas- actuaron con “negligencia” o “dolo” a la hora de reaccionar. Por el momento no han trascendido sus conclusiones, que se esperan jugosas.

La (no) asunción de responsabilidades
La miga política se encuentra en la comisión creada en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que va más allá de lo ocurrido el 6 de enero de hace un año y analiza también las semanas previas, cómo se fue creando el caldo de cultivo que acabó cuajando en el asalto. Trabaja con lo tangible y lo intangible, materia delicada que obliga a un trabajo minucioso.
La Cámara ha informado de que por dicha comisión han pasado ya más de 300 testigos de lo ocurrido, que cuenta con unos 35.000 documentos al respecto y que sus componentes han viajado por todo el país para hacer entrevistas y recabar datos en cada estado de procedencia de los manifestantes investigados.
Uno de los últimos documentos sumados al dossier y desvelado por la prensa de EEUU es un “plan estratégico de comunicación” de 22 páginas facilitado por Bernard Kerik, antiguo comisionado de la Policía de Nueva York y amigo del que fuera abogado de Trump, Rudolph Giuliani, orientado a destapar supuestos casos de fraude electoral pero, también, a “educar” e “inspirar” a la opinión pública para que exijan a los congresistas a no reconocer el triunfo de Biden, informa Europa Press.
La prensa ha publicado filtraciones de planes para bloquear la certificación del Congreso, declarar la ley marcial y mantener a Trump en la Casa Blanca, y también llamamientos de Ivanka Trump, la hija del multimillonario y una de sus asesoras, pidiéndole a su padre que detuviese la violencia, esto es, dejando de manifiesto que sabía perfectamente la gravedad de lo que estaba pasando. Las fuentes de estos medios hablan de “documentos significativos” que acabarán viendo la luz y que no pintan bien para Trump.
Este mismo enero ya se ha fijado un nuevo calendario de declaraciones en la comisión, porque el tiempo apremia: en noviembre se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato o midterms y si los republicanos se hacen con el control de la Cámara puede dar carpetazo a toda investigación, esté como esté de avanzada. El plan ideal es tener en primavera, o a más tardar en verano, un informe preliminar pero solvente de lo ocurrido, para que se puedan tomar decisiones antes de los comicios. Antes de noviembre debe estar el reporte definitivo.
No se descartan comparecencias estelares como las de Trump y Pence en los meses por venir y hay citaciones inmediatas a responsables de comunicaciones de la Casa Blanca para conocer las llamadas del expresidente en los días previos al asalto y de periodistas como el presentador de Fox News Sean Hannity, aliado del magnate, que puede dar cuenta de su estrategia de fake news.
Y está por ver cómo acaba el culebrón de los documentos presidenciales: Trump se ha negado reiteradamente (¿por qué?) a entregar material sobre el asalto que está en los Archivos Nacionales de EEUU. Su contenido exacto se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca aquel día, los previos y los posteriores. A principios de octubre, el actual presidente Biden autorizó entregar esos documentos al comité y rechazó los argumentos de Trump, que defiende que deben mantenerse en secreto porque podrían poner en peligro la seguridad nacional. Desde entonces, no ha hecho más que recurrir y recurrir para seguir ocultándolos.
Aunque el trabajo sea lento, ya se han visto algunos avances. Dos de las personas más cercanas a Trump, su exasesor Steve Bannon y su último jefe de gabinete, Mark Meadows, han sido acusados de desacato al Congreso por resistirse a colaborar con la investigación y serán enjuiciados a lo largo de este año. También se están depurando responsabilidades internas, aún en un nivel inicial, en los cuerpos policiales, porque no dejan de surgir vídeos del ataque en los que se detectan fallos en el dispositivo, por más que también constaten la violencia del ataque. “Protesta pacífica”, la llamó inicialmente un Trump que, incluso tras emitir su condena, se dedicó durante semanas a señalar a grupos antifascistas o incluso al movimiento Black Lives Matter como instigadores.
La Comisión, además, ha comenzado a recopilar registros bancarios pues cree que la manifestación de aquel 6 de enero no fue un acto espontáneo, sino algo financiado y dirigido por personas en el círculo político del expresidente neoyorkino.

La Comisión Judicial del Senado también hizo en este año sus propias averiguaciones y es, de lejos, la que más lejos ha llegado por el momento. En este caso, se enfocó en analizar cómo Trump trató de utilizar al Departamento de Justicia para bloquear el triunfo de Biden. Las conclusiones son devastadoras: sus expertos sostiene que el republicano intentó, al menos en nueve ocasiones, torcer el brazo de las autoridades judiciales -que son o deben ser independientes- para que declararan que se había cometido fraude en los comicios de noviembre y así poder “suspender” la certificación de Biden o declarar un estado de excepción. Ambas salidas le convenían. Dick Durbin, el presidente del Comité, enfatizó que EEUU estuvo a “medio paso” de una crisis constitucional que sólo se evitó gracias a que algunos funcionarios resistieron la presión. El sistema, al menos formalmente, acabó resistiendo.
“El asalto sucedió en tres fases. En la primera, Trump fue a las cortes alegando que había existido fraude. Cuando todas rechazaron sus demandas por falta de base, optó por tomar el Departamento de Justicia y al Fiscal General para que apoyaran su narrativa ante los estados e impidieran el envío de la certificación del triunfo del Biden al Congreso. Y, cuando eso fracasó -y nuestro informe describe de manera gráfica estos esfuerzos-, la tercera fase fue lanzar a una turba contra el Capitolio para impedir que se contaran los votos”, señaló Durbin. Una enumeración escalofriante viniendo de un jefe de Estado.
Minimizando
Los republicanos, como los demócratas, dejaron claro hace un año el horror vivido en el Capitolio. Mensajes de despedida a sus allegados, llamamientos a la calma en redes sociales, defensa del estado de derecho y hasta asunción de la derrota, antes incluso de que lo hiciera Trump. Y, sin embargo, con el paso del tiempo los compañeros de partido del exmandatario han ido callándose o, peor, justificando lo dicho y hecho por Trump. El partido conservador boicoteó las pesquisas de la comisión del Congreso y sólo dos de sus miembros terminaron integrando el equipo de investigadores, frente a siete demócratas, una jugada ideal para luego criticar su objetividad.
Luego, con el tiempo, se han ido sumando a esa tendencia a minimizar lo pasado y a centrarse en la queja del robo electoral, que sigue muy vivo en gran parte de su electorado. Es así pese a que la justicia, reiteradamente y desde la instancia más alta como es la Corte Suprema de Justicia, ha declarado que los comicios fueron limpios y la elección de Biden, correcta.
Hay algunas voces discordantes. “Nuestro partido tiene que elegir. Podemos ser leales a Donald Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos serlo a ambos y ahora mismo hay demasiados republicanos que están tratando de ayudar al expresidente”, afirma, por ejemplo, Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión que investiga el asalto y una de las dos personas republicanas presentes en ella.
Los proTrump no sueltan el bocado ni en el partido ni en las calles. Sus seguidores insisten en hablar de “la gran mentira”, la “operación bandera robada”, un relato asentado en el 75% de los militantes y votantes republicanos -que se dice pronto- que creen que Biden es un líder “ilegítimo” y que el asalto al Capitolio no fue tan grave como lo pintan. Lo afirma una encuesta publicada la semana pasada por la Universidad de Massachusetts.
Otra, hecha por The Washington Post y la Universidad de Maryland, dice que el 70% de los votantes republicanos aseguran que si el expresidente tuvo algo que ver en el episodio capitolino fue en pequeña medida, frente al 92% de los demócratas que le achacan toda la responsabilidad. El 62% de los votantes republicanos sostiene en este sondeo que hay evidencias de que se produjo fraude electoral y cuatro de cada diez afirma que la violencia contra el gobierno está justificada.
La polarización social se mantiene, pues, con la mente en lo ocurrido en las urnas en 2020, que se agudiza con el debate sobre las propuestas estrella de Biden, las sumas para sacarlas adelante, la crisis comercial y la pandémica. Sólo una cosa se ha sacado en claro desde hace un año: como quedó claro que la policía del Capitolio no aguanta otra embestida de este tipo, se ha aumentado un 15% su dotación presupuestaria, dinero que ha ido a personal u medios. También se han robustecido los protocolos de asistencia de las agencias nacionales de seguridad e inteligencia a este cuerpo y se han mejorado las vías de comunicación interna entre mandos, informa AP.
Una conquista muy pobre para una crisis como no ha habido otra igual en la historia del país.