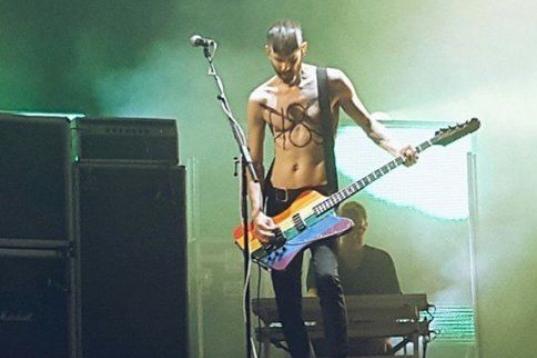Mi hermana pasó a ser mi hermano hace 50 años, cuando no existía una conciencia trans en la sociedad
Son muchísimas las personas trans que no pudieron vivir su vida como les habría gustado, y las que lo intentaron tuvieron que apoyarse en mentiras y secretos.

Como hombre gay con un hermano transexual, he vivido personalmente lo difícil que le ha resultado a la comunidad LGTBI el camino hacia la aceptación, especialmente durante los cuatro años en los que Donald Trump nos invisibilizó.
La noche en la que mi madre me dio la noticia no pude dormir. Me pidió que me sentara, me miró muy seriamente y me preguntó si sabía lo que era la transexualidad. Solo tenía 12 años y no tenía ni idea. En 1972, dudo que hubiera alguien en mi barrio de los suburbios que supiera algo del tema. Me preocupaba que tuviera algo que ver con mis gustos “raros”, por preferir jugar con Barbies y cocinitas en vez de jugar con Hot Wheels o con guantes y bates de béisbol. No lo pasé bien cuando me extirparon las anginas y esta vez parecía que me iba a decir algo peor. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la conversación era sobre mi hermana, que tenía 18 años y la llamaban marimacho.
Yo adoraba a mi hermana mayor. A ambos nos encantaba traer animales abandonados a casa y ella nunca se cansaba de enseñarme a utilizar herramientas, por muy mal que se me diera. Aunque a veces se ponía de muy mal humor, yo sabía que tenía guardado su lado tierno para mí.
Cuando mi madre me contó las operaciones que quería hacerse mi hermana, empecé a agobiarme. ¿Qué era exactamente lo que iba a hacerse? Tenía un montón de dudas, pero no me atrevía a preguntar. Con mi madre no se podía hablar de ciertas partes del cuerpo.
“Tu hermana ha estado informándose y cree que ese es el problema que ha tenido toda su vida. Vamos a respetar y apoyar su decisión”, dijo mi madre con su voz autoritaria. “Lo que va a hacer es muy valiente. Solo quiere ser feliz”.
Yo también quería que mi hermana fuera feliz. Esa noche, mirando el techo de mi dormitorio, deseé saber qué podía hacer para ayudar.
“¿Quieres zumo de naranja o de piña?”, me preguntó mi madre a la mañana siguiente.
Mi hermana se acababa de graduar en el instituto y ese día se había quedado dormida hasta tarde. Me alegré porque así podría subirme al bus escolar sin encontrarme con ella por casa, pero justo la oí bajar por las escaleras. Se me hizo un nudo en el estómago y, como estaba medio dormida aún, pasó de largo. Yo pensaba que las hormonas que acababa de empezar a tomar la iban a transformar de repente, pero la veía igual que siempre.
“Buenos días...”, murmuré. No sabía si debía llamarla por el nombre de chica que había tenido siempre o si tenía que empezar a llamarlo ya por su nuevo nombre de chico, que, por cierto, se me había olvidado cuál era.
Pero mi hermana simplemente gruñó como todas las mañanas antes de tomarse el primer café.
“Vas a llegar tarde”, me recordó mi madre.

Aquel día en mi colegio católico de Educación Primaria, apenas pude concentrarme. Quería buscar más información en la biblioteca del colegio, pero me di cuenta de que no era viable. ¿Qué podía decir?: “Hola, podría recomendarme un libro sobre la Guerra Civil Estadounidense y, de paso, otro sobre transexualidad?”.
Como tampoco tenía referentes en la televisión, todo lo que podía descubrir sobre este híbrido entre hermano y hermana era lo que viera en casa. Las normas de mamá fueron claras: lo aceptaremos, pero no hablaremos de ello, ni siquiera entre nosotros. Aquella primera conversación que había tenido con mi madre fue también la última sobre este asunto.
Pocos días después, al llegar a casa, me quedé paralizado al ver el nuevo corte de pelo de mi hermana “a lo chico”. Al poco tiempo le empezó a salir bigote y pelusilla por la cara. Su voz empezó a cambiar. Era la voz de mi antigua hermana, pero más grave y profunda. Ella nunca empleó esa nueva voz para hablar de su pasado. Fue a partir de entonces cuando empezamos a referirnos a ella en masculino. La verdad es que me resultó más sencillo de lo que me imaginaba y pronto fue como si mi hermana no hubiera existido nunca.
Fuera de nuestro núcleo familiar, nadie acataba nuestra norma personal de no hablar del tema. Los vecinos toleraban que mi madre cortara el césped en bikini, pero que la vecina de al lado se convirtiera en el vecino de al lado era un cambio difícil de pasar por alto. Quise convencerme de que la gente pensaba que mi hermano solo estaba probando un nuevo estilo, pero me desengañé cuando mi mejor amiga, Cindy, hizo un comentario sobre mi “hermana rara que piensa que es un hombre”. Lo que me dijo me dolió, pero no tenía forma de defenderme. Si le contaba a Cindy toda la verdad, se lo diría a su madre y esta se lo diría a todo el mundo. Lo más sencillo era dejar de ser su amigo.
Nuestros familiares conservadores católicos ya pensaban que mi madre era una pecadora por haber ido a ver la película Hair, que tiene un desnudo en una escena, pero permitir que su hija se hiciera eso en el cuerpo y encima le pareciera bien era imperdonable. Si yo quería jugar con mis primos, me tenían que llevar en coche hasta la puerta y venir a recogerme después, sin ningún contacto entre los mayores, como en un divorcio problemático. Muchos familiares, como mi abuela, dejaron de hablar con mi hermano. Notaba que sentían algo más que recelo por lo que había hecho. Era una emoción más intensa. Era asco.
Mi hermano se fue de casa pocos meses después. Me dijo que las operaciones que quería hacerse solo las hacían en la Costa Oeste de Estados Unidos, pero intuía que también quería alejarse de todo. Nunca dudó que estaba tomando la decisión correcta, pese a que fuimos muy pocos los que lo aceptamos. Cuando se fue, me sentí culpable por pensar que ahora la situación se normalizaría.
Antes de acabar el año, nos mudamos a otro distrito y mi madre me inscribió en otro colegio.
Cinco años después de operarse, mi hermano volvió a casa y me quedé impresionado al verle salir de su camioneta vestido con una camiseta y una gorra. Aunque yo ya había superado la pubertad, no me veía tan masculino como él, ni de lejos.
Mi hermano reestructuró su vida y se casó con una viuda católica.
“¡Qué bien!”, le dije a mi madre por teléfono cuando me lo contó. Me acababa de mudar a Nueva York y nadie se sorprendió cuando salí del armario y dije que era gay. ”¿Y su esposa qué tal lleva lo de su pasado?”.
Mi madre se enfadó por mi pregunta y me respondió: ”¿Y por qué tiene que saberlo? Solo causaría problemas”.
A estas alturas, yo ya estaba acostumbrado a ocuItar la verdad, pero esto era algo distinto. Cuando la esposa de mi hermano le pidió a mi madre que le enseñara fotos nuestras de niños, mi madre le contó que había perdido todas en un incendio. Durante los siguientes siete años, no dejé de preguntarme qué clase de inocencia era la que mantenía ese matrimonio a flote, pero no se lo iba a consultar a mi hermano. Ni siquiera entre nosotros hablábamos del hecho de que él fuera transgénero.
Era una época diferente y un mundo muy distinto. En la actualidad todavía es un mundo peligroso para las personas trans, pero por aquel entonces era algo impensable e inaudito. Son muchísimas las personas trans que no pudieron vivir su vida como les habría gustado, y las que lo intentaron tuvieron que apoyarse en mentiras y secretos.

Ese matrimonio, como era de esperar, fue un desastre. Su mujer se enfureció al enterarse de que su matrimonio se había basado en una mentira y el sentimiento de culpa de mi hermano le llevó a un intento de suicidio.
Ya han pasado 25 años desde el divorcio. Mi hermano necesitó terapia y grupos de apoyo para salir adelante y se volvió a casar con una mujer a la que sí le contó su pasado desde la primera cita. Ahora viven en una urbanización tranquila y yo vivo abiertamente como un hombre casado homosexual.
A día de hoy, cuando hablo sobre el pasado de mi familia, todavía siento que estoy traicionando a mi madre por no guardar el secreto. Lo último que quiero es reabrir viejas heridas. Pero ¿acaso no es también mi historia? ¿No tengo derecho a contarla?
“Es una buena historia”, me dijo mi hermano cuando lo llamé hace poco para hablarle del post que estaba escribiendo sobre nuestras vidas.
“No es fácil contarla”, le dije.
“Tampoco fue fácil vivirla”.
Sentí un enorme alivio al ver que no tenía intención de detenerme. Sé que no es algo agradable para él. Mi hermano no quiso ser un pionero. Lo fue por necesidad. Transicionar le salvó la vida, y mi vida cambió para siempre por ello.
No consiguió convertirme en un manitas, por mucho que lo intentó, pero nuestra relación me enseñó algo mucho más importante: a no quedarme solo con el exterior de las personas y a reconocer la humanidad en el interior de los demás. Cuando pienso en el tiempo y la energía que dedica el mundo a demonizar a las personas que son diferentes, me doy cuenta de que no es el momento de ser tímido. Debo mostrar el mismo coraje que mostró mi hermano hace años.
Cuando mi hermano se volvió a casar, mi marido y yo bailamos en su boda con él y con su mujer. Era un día soleado de primavera y estábamos rodeados de los familiares que aún nos apoyan. Mi abuela falleció sin haberle dirigido la palabra a mi hermano. A otros familiares les costó décadas, pero al final decidieron aceptar a mi hermano y ahora lo adoran.
Los más pequeños de la familia jugaban a nuestro alrededor, ajenos a que una vez, sus padres, tíos y abuelos habían considerado pervertido y desagradable a ese hombre que se había casado.
Observé maravillado la escena. Era todo lo que mi hermano había soñado.
Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.