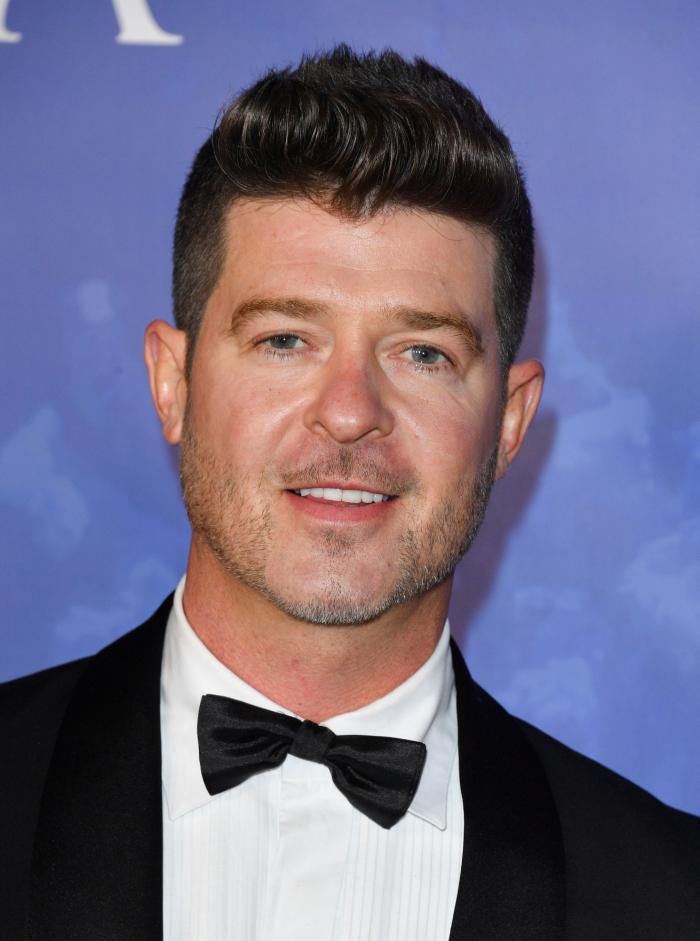Me enamoré de mi profesor de instituto y acabé saliendo con él
Érase una vez hace muchos años, yo era una niña y adoraba a mi profesor por su forma de ponerme a prueba. Ahora soy una mujer adulta.

Cuando tenía 15 años, yo era su ojito derecho y la niñera ocasional de sus hijos. Lo adoraba.
Esperaba sus clases con una emoción y unas ansias enfermizas. Me tomaba sus exámenes más en serio que cualquier otra asignatura. Cuando su esposa y él se iban a cenar a algún restaurante y yo había conseguido dormir a sus hijos, me sentaba en su despacho. Estaba repleto de libros en las estanterías, bloques de documentos alrededor de su ordenador y libros abiertos con textos subrayados. Recuerdo que pensaba: Algún día encontraré a alguien así.
Ya era una veinteañera y vivía a 5.000 kilómetros al otro lado del país cuando él dejó a su mujer, se fue de casa y almacenó todos sus libros en un trastero junto a una pequeña cabaña de alquiler en la cima de un barranco.
Vino a Nueva York, nos tomamos un café, hablamos sobre Dios y le llamé señor sin querer. Luego empezamos a hablar por mensajes. Montones de mensajes, hasta que conocimos más el uno del otro que de casi cualquier otra persona.
A distancia, hablamos de volver a quedar, pero esta vez para tomarnos una cerveza.
″¿A que es difícil controlar la imaginación?”, le pregunté al final de un correo muy extenso.
“Bueno, pero no pasa nada por usar la imaginación”, respondió con el emoji de guiño. Las insinuaciones eran sutiles y muy medidas, pero yo no tenía planes de volver a mi ciudad natal.
Pero, entonces, llegó la pandemia.
“¿Cómo estás? ¿Todo bien?”, me escribió en marzo.
“Pues acabo de volver a casa”, le respondí. Y eso fue suficiente.
Decidimos tener algo sin compromiso. Simplemente nos sentíamos solos durante el confinamiento mientras el mundo se caía a pedazos y dijimos: ”¿Por qué no?”.
Fuimos a caminar por el bosque y a la playa en un lugar al que apenas había llegado el coronavirus. Pasamos cientos de horas en el sofá hablando de todo: historia y filosofía, manifestaciones y Taylor Swift; cada vez hasta más tarde y bebiéndonos el vino de mi padre en jarras de cerveza.
Cuando me preguntó si podía besarme una noche de julio, sentados en el suelo con nuestras piernas rozándose, apenas lo vi como un tabú. Nuestros 20 años de diferencia no importaban. Él se pasaba la vida entre adolescentes y se movía bien en la cultura de mi generación Z. Me sentí desesperada por reafirmar mi autonomía y mi condición de adulta pese a haberme mudado de nuevo a la habitación de invitados de mis padres, y me gustaba confiar en un adulto con tanta historia en sus ojos.
Parecía que todas las mujeres de mi edad estaban deseando tener un hijo. Yo iba algo atrasada en ese sentido. Además, quedar con él iba contra las restricciones por la pandemia y era peligroso. Sin embargo, cuando volvía de su casa a la mía por la noche me sentía una mujer interesante y sin límites; me sentía mal por todas esas mujeres que querían tener hijos.
En agosto, escuchamos el nuevo álbum de Taylor Swift en bucle. Pasamos horas en la cama. Sacamos su barco y saltamos por la borda. Nos sentamos en un banco y miramos las estrellas. Si lo conviertes en una canción de pop, te enamoras de la letra, pero en realidad la mayor parte del tiempo estábamos en casa sin hacer nada.
Lo que empezó como un confinamiento de un mes se convirtió en dos meses y luego en tres. Nuestras citas se volvieron más frecuentes. Trump era presidente, luego ya no. Las clases empezaron online, luego presencial. Así pues, primero mal, luego bien, luego mal...
Me compré una casa y, en Nochevieja, nos tumbamos en un colchón en el suelo, aún con el plástico puesto, cubierto de polvo de ladrillo por las obras y con herramientas por todas partes. Empezaron a sonar los fuegos artificiales y me sentí bien.
Echando la vista atrás, veo que no se había disuelto nuestra relación de profesor-alumna, solo se había quedado en pausa, al igual que muchas otras cosas durante la pandemia.
Pero no importó que yo tuviera una casa en propiedad y él viviera de alquiler, o que yo tuviera más experiencia teniendo citas, o que yo hubiera vivido en varias ciudades grandes del país y él solo hubiera vivido en esta pequeña ciudad. Al parecer, todas esas señales de que ya era tan adulta como él no eran suficiente.
A medida que nuestra comunidad empezó a reabrir, algo cambió entre nosotros. De repente, repetía mucho que no se sentía culpable por los que estábamos haciendo, lo que, evidentemente, significaba que sí se sentía culpable por lo que estábamos haciendo. De repente, estaba poniendo barreras. De repente, me estaba tratando como a una niña.
Y cada vez más, me empecé a sentir como una niña. Dejó de preocuparme que ya no quisiera dormir conmigo. Solo quería que volviera a sentirse orgulloso de mí, como al principio, cuando hablábamos en el sofá, sin poner expectativas. O antes de eso, cuando aún lo llamaba señor y quedábamos a tomar un café, cuando le hablaba de mi trabajo y sonreía al oírme, cuando solo era su precoz estudiante y solamente compartíamos nuestra admiración mutua.
“Pocas cosas me alegran más que ver a un alumno superando al maestro”, me escribía entonces. Ahora estaba sentada con mis piernas sobre las suyas, pero tenía miedo.
A finales de abril, me quedé despierta varias noches con un nudo en la garganta leyendo testimonios de cómo el famoso escritor y profesor Blake Bailey había acosado de forma gradual a varias de sus alumnas. Me mosqueaba, pero no había comparación posible. El hombre con el que pasaba algunas noches nunca, que yo supiera, había hecho que ningún alumno se sintiera incómodo.
En nuestra comunidad, todos adoraban a este carismático profesor. Yo misma me había pasado la mitad de mi vida adorándole.
Cuando saltó la noticia de ese profesor acusado de acoso sexual, me senté en la cama abrazándome las rodillas.
“¿En qué estás pensando?”, preguntó, acariciándome el pelo. Estaba pensando en los comentarios que había leído de incontables profesores que decían que los alumnos que habían conocido de niños seguían siendo niños en su mente, independientemente de los años que transcurrieran. Me preocupaba que la dinámica profesor-alumna fuera indestructible. Cuando se lo comenté, se rió y cambió de tema.
Nunca volvimos a hablar de esa dinámica en el dormitorio. No hubo ninguna vergüenza ni escándalo entre nosotros hasta que apareció. El secretismo que habíamos tenido que guardar por quedar durante el confinamiento había desaparecido y cada vez me daba más cuenta de mi desnudez. Lo que había sido irrelevante en privado se había vuelto relevante en público.
Poco después, me invitó a un viñedo local para tomar unas copas con música ambiental y tuve la esperanza de que fuera un punto de inflexión. Después de mucho aislamiento, por fin podíamos demostrar que lo que habíamos dicho que no era un secreto realmente no era un secreto.
Al día siguiente, me sonó el móvil cuando me mandó el siguiente mensaje:
“Te vas a reír”, empezó. La invitación, al parecer, no era para mí, sino para otra persona. “Qué cabeza la mía”, dijo.
“Que te jodan”, le contesté.
Podría haber respondido otra cosa, algo más maduro y comedido, pero no lo hice. Lo que más me molestó fue que se lo hubiera tomado a broma. Una parte de mí quería responderle de forma punzante e infantil, porque así me había hecho sentirme a mí. En ese momento me habría gustado decirle: “Muy bien, ¿quieres tratarme como a una niña? Pues mira qué infantil puedo llegar a ser”.
Debería haber sabido que, después del confinamiento, nadie nos iba a ver juntos. De todos modos, esa iba a ser nuestra fecha de caducidad desde el principio. Lo que no esperaba era llegar a confiar tanto en él y lo mal que me sentiría al verme rechazada.
Yo quería que se sintiera orgullosa de mí, pero en vez de eso, se avergonzaba. Después de haber pasado un año juntos, al reanudarse la vida pública, él seguía siendo mi profesor y yo, su alumna.
Me pidió que le devolviera sus libros. No en una cafetería, no en un aparcamiento ni en cualquier otra parte donde pudiéramos despedirnos con un abrazo. Fue frente al instituto, un edificio que no había pisado en más de una década.
Me había ascendido de grado y ahora me estaba devolviendo al lugar en el que todo había empezado para olvidarme.
El primer álbum de Olivia Rodrigo acababa de salir a la venta y decidí escucharlo en bucle como habíamos hecho él y yo el verano pasado con Taylor Swift. Estaba lloviendo. Cuando llegué al instituto, empecé a frenar, pero no conseguía mentalizarme para parar del todo. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars [Luces rojas, señales de stop, todavía veo tu cara en los coches blancos]. Me había sacado el carnet cuando todavía era su alumna. Aún recordaba la plaza de aparcamiento que solía usar.
No lo amaba, lo que, en cierto modo, era aún más decepcionante. Lo había amado durante toda mi vida. Ahora solo había un hombre donde antes había un héroe.
Érase una vez hace muchos años, yo era una niña y adoraba a mi profesor por su forma de ponerme a prueba. Desde el año pasado, soy una mujer adulta y agradecida por las conversaciones y la compañía de ese mismo hombre. A partir de ahora, me lleve donde me lleve la vida, ya no necesito llevarlo conmigo.
Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.