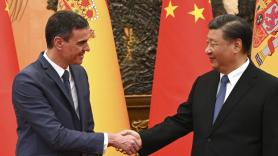La revolución que se avecina
Bien puede ocurrir que no lo estemos viendo...

Pese a lo que digan los diccionarios, la revolución no se define por una explosión violenta y radical que convulsiona las instituciones y produce bruscos cambios políticos, sociales, económicos y culturales.
A toro pasado, tendemos a identificar la revolución con un día, un mes y un año, en el que ha ocurrido un hecho extraordinario, inesperado, impulsivo, con frecuencia sangriento, que altera el curso de la historia. Sin embargo, esa fecha es sólo la explosión que acelera unos cambios que ya estaban ahí, que eran consecuencia de una crisis desencadenada, pero cuyos síntomas más alarmantes no habían dado aún la cara.
Ese proceso consiste, tal como nos enseñó Antonio Gramsci, en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo todavía no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Lo peor es que la muerte no se ve, o no se quiere ver venir. Lo viejo se aferra a la vida que conoce, sin darse cuenta de que un volcán está a punto de explotar.
Abramos los ojos para ver, o cerremos los ojos para imaginar, un mundo sometido a profundas transformaciones y acelerados cambios tecnológicos. Un mundo en el que el cambio climático y los efectos devastadores de la insostenibilidad del modelo de crecimiento producen no sólo malas cosechas, sino el abandono de los campos, el éxodo a las ciudades, el desplazamiento de millones de personas hacia lugares desconocidos y extraños, en busca de un futuro para ellos y sus familias.
Un mundo en el que la crisis económica se convierte en permanente, aunque los ricos siguen siendo muy ricos y en su día a día no se dan cuenta de que los pobres son cada vez más pobres. Los centros urbanos se encuentran cada vez más congestionados. La delincuencia, la sensación de vivir en inseguridad, los disturbios ocasionales, la contaminación e insalubridad del aire se convierten en lo habitual y cotidiano.
Un tiempo en el que la industria ha sufrido profundas transformaciones tecnológicas. Se produce mucho con menos trabajadores. El comercio se ha globalizado. Si no hay quien compre aquí, se abren nuevos mercados a miles de kilómetros por todo el mundo. El consumo ya no satisface sólo necesidades reales, sino nuevas expectativas generadas, deseos insaciables, sensaciones insatisfechas. El qué necesito, ha sido sustituido por el qué quiero, qué deseo, qué me apetece.
Los servicios, el comercio, han creado nuevos empleos, incluso más de los que se han perdido en la industria, los oficios tradicionales están siendo desplazados por nuevas profesiones y puestos de trabajo, pero la seguridad de los empleos es mucho menor. Se han convertido en más temporales, más precarios, peor pagados, con jornadas desreguladas, especialmente en el caso de mujeres y jóvenes.
Los ricos, los privilegiados son pocos. Los afectados por la nueva realidad son mucho más numerosos, pero no tienen poder, no tienen voz, son invisibilizados, carecen de organizaciones y líderes que representen sus intereses y organicen las soluciones a sus problemas.
Comienzan a surgir espacios, en los barrios, en las periferias, en los lugares de trabajo, donde la indignación se organiza, comienza a articularse y movilizarse para defenderse y buscar soluciones. Algunos intelectuales analizan la situación de las gentes y sus condiciones de vida, pero sin conocer de primera mano la realidad cotidiana de las víctimas del nuevo sistema que se abre camino.
La gente se reúne en los lugares más insospechados y habla, critica, comparte penas, apunta respuestas y soluciones. Los mismos medios de transporte y comunicación que se han desarrollado para facilitar el comercio, se convierten también en canales de difusión del descontento primero, de las propuestas y la movilización después. Los jóvenes viajan de un país a otro para buscar trabajo, para estudiar. Aprenden y difunden ideas. El turismo de vacaciones se generaliza.
En todo el mundo se va produciendo una especie de la polinización desordenada de las ideas, la indignación compartida, la voluntad de habitar un mundo más libre, más justo, que acabe con la pobreza, el hambre, la carestía de la vivienda, el empleo indecente, la enfermedad, la falta de educación, la desprotección social y los desastres provocados por el hombre. Se está preparando un momento revolucionario.
Bueno, ha llegado la hora de cerrar los ojos para pensar en lo que hemos visto, o de abrirlos, en el caso de que hubiéramos optado por cerrarlos para imaginar cuanto fue descrito. No, no es el mundo actual, aunque pudiera parecerlo. Lo que acabo de describir es la Europa de 1845, tal como nos la describe Mary Gabriel, en su libro Amor y Capital. Es la representación del mundo que tenían Karl Marx y Friedrich Engels, en las inmediaciones del proceso revolucionario que conmovería a Europa en torno al año 1848.
Parece que Alexis de Tocqueville, un hombre no especialmente revolucionario, alertaba, por aquellas fechas, sobre el hecho de que las clases altas se equivocaban cuando decían que no había ninguna revolución a la vista porque no había disturbios, ni desórdenes sociales descontrolados. Nadie le hizo caso.
Ya sé que la historia no se repite, ni lo hace de igual manera. En todo caso lo hace primero como tragedia y luego como farsa. El capitalismo ha evolucionado mucho hasta hacernos acudir voluntariamente a la opresión del consumo compulsivo, la aceptación de la vida tal como nos la han diseñado, la adhesión a la desigualdad y la competencia como principios rectores, o la inevitabilidad de la desaparición como especie. Pero pensando en lo leído, bien puede ocurrir que no estemos viendo la que se avecina.