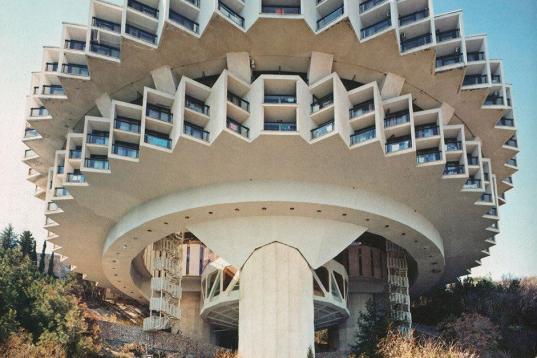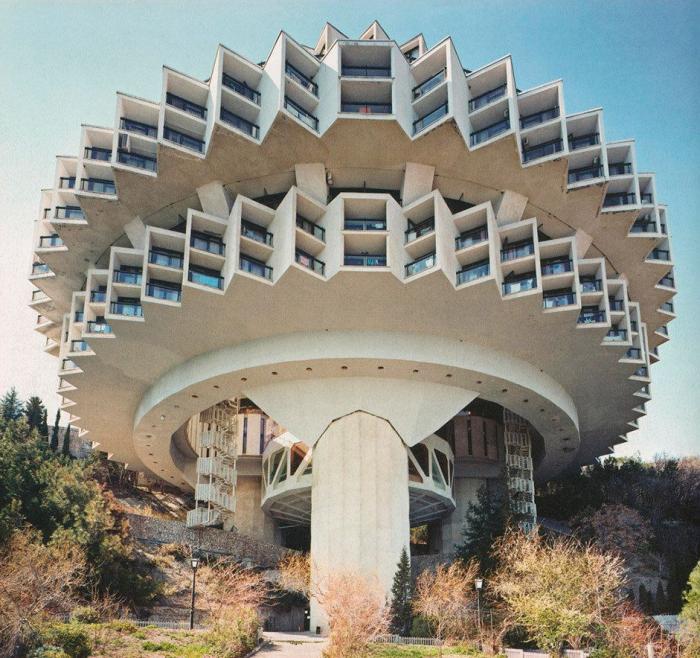Cinco minutos de gloria
El día en el que nació Alejandro Magno una de las siete maravillas de la antigüedad se redujo a ceniza por culpa de un hombre que buscaba simplemente notoriedad.

Cuando uno visita la ciudad turca de Éfeso no puede por menos que quedarse extasiado frente a la impresionante fachada romana de la biblioteca de Celso, aquella que mandó construir —allá por el siglo II d.C.— el cónsul romano Gayo Julio Aquila, para su padre Celso.
Pocos son los turistas que se detienen y apuntan con sus cámaras fotográficas hacia la única columna que queda en pie de lo que antaño fue el templo de Artemisa. Un santuario al que Antípatro de Sidón incluyó entre la sietes maravillas del mundo antiguo.
La verdad es que el tabernáculo formase parte de un club tan selecto, al lado de los jardines colgantes de Babilonia y del Coloso de Rodas, no sorprendió a nadie, puesto que aquella maravilla arquitectónica era el primer templo griego en ser construido casi en su totalidad en mármol.
Condena “damnatio memoriae”
La culpa de que actualmente pase desapercibido a nuestros ojos se la debemos a un hombre llamado Eróstrato, pastor de profesión y pirómano en sus ratos libres. Y es que precisamente fue él quien calcinó deliberadamente el templo que había tardado más de un siglo en construirse.
La razón no fue otra que pasar a la posteridad. Eróstrato quería que la historia le recordase por haber destruido un edificio hermoso.
Se cuenta que cometió el acto al amparo de la oscuridad, cuando sus conciudadanos dormían plácidamente, para evitar que el fuego pudiera ser sofocado. Provisto de recios hachones, el pastor convirtió en pavesas las escaleras, las puertas, el techo y los muebles del templo en cuestión de horas.
A la mañana siguiente los habitantes de la ciudad de Éfeso desayunaron con la triste noticia. Eróstrato no tardó en ser apresado, torturado y ejecutado, como castigo por el infame acto. Pero al rey Artajerjes de Persia todo eso le supo a poco, quería algo más contundente, por ello, le condenó al ostracismo, a la “damnatio memoriae”, es decir, a que el registro de su existencia fuera eliminado, siendo la mera mención de su nombre prohibida y castigada con la muerte.
Con esta reprobación se pretendía que el perturbado no tuviera el premio de consolación que buscaba, conseguir la fama a cualquier precio, incluso pagando con su propia vida.
En aquella época en la que los dioses convivían codo con codo con mortales y héroes, algunos se preguntaron, y con razón, por qué Artemisa no había protegido su santuario como debía. ¿Dónde estaba la diosa en la noche de autos?
La respuesta provino de voces autorizadas que explicaron que el hecho había tenido lugar el 21 de julio del año 356 a.C. En ese momento la diosa se encontraba, como no podía ser de otra forma, asistiendo al nacimiento de Alejandro Magno. Así de fácil.
Una condena no cumplida
Desgraciadamente, Eróstrato se salió con la suya. No sólo ahora estamos hablando de él, sino que en la literatura ha habido numerosos autores que se han interesado por su figura, desde Víctor Hugo hasta Antón Chéjov, pasando por Jean-Paul Sartre o nuestros dos Migueles, Unamuno y Cervantes.
En el Diccionario de la Real Academia hay una entrada llamada erostratismo, con la que se designa la manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre.
Es más, la psiquiatría moderna ha acuñado el “complejo de Eróstrato”, con el que se designa a las personas que sufren sentimiento de inferioridad pero quieren sobresalir a toda costa, recurriendo a acciones agresivas, torturando animales y personas, o bien objetos que son útiles socialmente.
En la nómina de personajes con este síndrome podríamos incluir a David Chapman, el asesino de John Lennon, o John Hickley, que atentó contra Ronald Reagan en 1981.
De vez en cuando, y con más frecuencia de la que nos gustaría, el complejo de Eróstrato abre telediarios y es portada de periódicos. ¿No les parece?