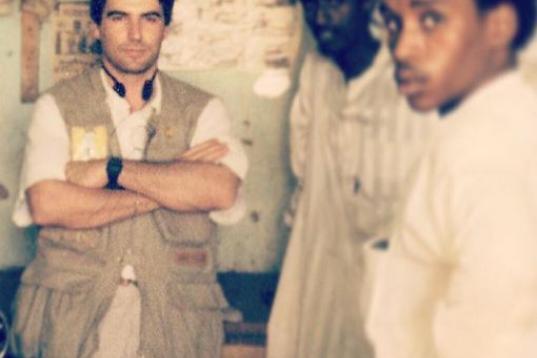Carles Mesa, las horas y la radio
"Lo mejor del verano es justo lo que empieza después".

Siempre que llega el verano, esa estación que odio, como cantaba Mina, siento que cierro una etapa. Las notas finales, el curso que se acaba, la perspectiva de septiembre. Sigo siendo un niño que siente que el año acaba en junio y vuelve a empezar cuando lo hacen las clases, aunque con los años el verano se vuelva más corto y los días dejen de tener la anchura radiante que tuvieron en nuestra infancia.
En este período de cerrar agendas y buscar, aunque solo sea una ficción, la felicidad posible del paréntesis, me cuesta muchísimo desprenderme de algunas rutinas, incluidas las voces que me han acompañado durante todo el curso. Esas que se pegan a mis días, como si fueran un tatuaje, en las radios que no dejo de escuchar: en la cocina mientras preparo el primer café, en el trabajo mientras me peleo con el folio en blanco, en la almohada de mi cama cuando me cuesta conciliar el sueño.
Soy un hombre de esas generaciones que necesitan la radio como si fuera un apéndice, uno de esos oyentes que siguen pensando que el locutor o la locutora –ay, qué bella palabra– le hablan a él, solamente a él, como si se tratara de una larguísima conversación en la que la amistad hace posible el relato de heridas, viajes y esperanzas.
Avanzado el mes de julio, me costará no tener la voz de Carles Mesa cada fin de semana. Acompañándome en mis paseos madrugadores, en la limpieza de la casa –ese “hacer sábado” que decían las mujeres de mi familia-, en las horas lentas y cálidas de tanto domingo que solo se vuelve cruel tras el mediodía.
En esta larga temporada de silencios y reclusiones, de soledades y rostros sin sonrisas, escuchar a Carles ha sido sanador. Tanto o más que cuando lo escuchaba en aquellas madrugadas en las que me resistía a dormirme porque no quería perderme ni una palabra que escapara de su boca de amante que te fabula al oído.
En unos tiempos de tanto ruido y crispación, de tanta trinchera y aceleración, de tanta mirada excluyente y pactos de caballeros, Mesa ha conseguido hacer un programa en el que el tiempo adquiere otro ritmo, en el que son posibles las conversaciones sin premura, en el que quienes dominan un tema tienen más presencia que los profesionales del grito y los pulsos de machito.
Con la ayuda impagable de unos y unas colaboradoras que han sido como esas amigas que uno conoce en una fiesta, entre la multitud, y con quienes después acabas coincidiendo en una cafetería o una librería, el catalán nos ha acompañado cada fin de semana con mano firme pero tierna, alzando la voz cuando ha hecho falta, pero sin ánimo de callar al contrario. Un ejercicio admirable de mesura, prudencia y elegancia, que tanto se agradece en estos años de iras y cortes de manga.
Y todo ello, además, sin renunciar al humor, a la carcajada que fluye sin necesidad de un regidor que la ordene, a la sonrisa que solo son capaces de provocar esas mentes lúcidas de las que Carles se ha sabido rodear cada sábado y domingo. Siendo él el dueño del timón, pero sin que en ningún caso, como suele pasar en otras ocasiones, su ego le haya jugado la mala pasada de sentirse imprescindible o superior a quienes lo acompañaban. Sin dar lecciones ni subirse a un púlpito.
Con esa capacidad de comunicación que solo atesoran quienes han aprendido las correspondientes lecciones de empatía. Dando voz y espacio, por cierto, a diferencia de otros colegas suyos, a mujeres que en este caso no son unas compañeras cualquiera, sino parte esencial del relato de No es un día cualquiera (RNE).
Como odio el verano, deseo con todas mis fuerzas que agosto pase con la velocidad de un rayo y que lleguemos a un septiembre en el que, de nuevo, al poner la radio, en mi cocina, en el baño, en mi cama, me reencuentre con quienes sin saberlo se han ido convirtiendo en una hoja imprescindible de mis diarios.
Volveré a mirarme en ellos y en ellas como quien lo hace en un espejo que le permite mirarse por dentro, como si contemplara una radiografía de sus vicios y virtudes. Buscaré en las ondas ese pellizco que me despierta, esa palabra que me sorprende, esa música que me evoca un paraíso al que no debo volver. Y, claro, cada sábado esperaré a que mi reloj marque las 8.30 para reencontrarme con Carles y toda su trupe.
Para que, con la compañía sanadora de su voz, las horas del otoño, del invierno y de la primavera se parezcan, aunque solo sea un poquito, a las de aquella Mrs. Dalloway que salía a comprar flores para una fiesta. Las horas, como diría Virginia Woolf, que solo Dios sabe por qué las amamos tanto.
La radio, como diría el niño de Palafolls, ese lugar en el que si el entrevistador mira a los ojos del entrevistado es como si todos los oyentes pudiéramos mirarlo. Tal y como le enseñó la señora de la que tenía póster en su habitación y a la que yo también admiro como una de esas voces amigas a las que pareciera que he invitado mil veces a merendar.
Así, llegado septiembre, esperaré cada tarde a que vuelva Julia –la Otero, por supuesto– y a que cada fin de semana Carles Mesa me convenza de que vivir, amar y viajar son tres maneras de enunciar un mismo verbo. Y volveré a comprobar, de la mano de sus voces, que lo mejor del verano es justo lo que empieza después.