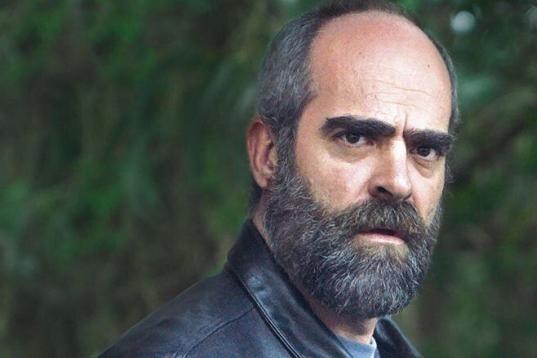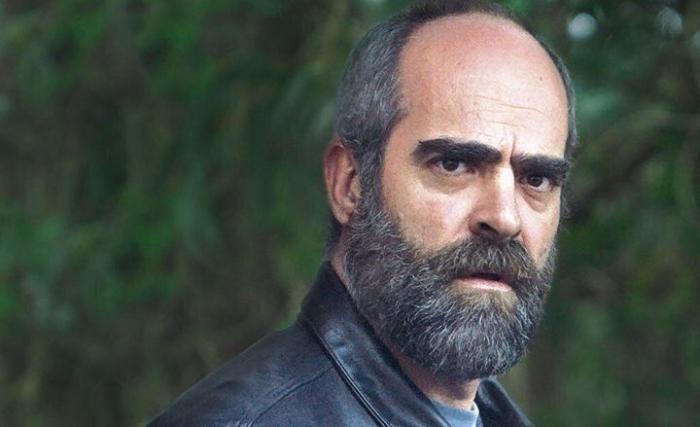Ángela de honor
Todos y cada uno de los espectadores la sentimos como un secreto que no queremos compartir.

Siempre hay dos películas en cualquier película en la que interviene Ángela Molina: la que sigue el guion, obedece las órdenes del director y se ajusta a las dimensiones del plano, y otra, muy distinta, que transcurre tras sus ojos y en su sonrisa de esfinge, Gioconda a medio camino entre la alegría y la destrucción.
Escribió Luis Buñuel que nadie notó el cambio de actriz en Ese oscuro objeto del deseo, en la que Ángela sustituyó a Carole Bouquet sin que se eliminaran las escenas de esta. Más bien, creo yo, todos nos olvidamos inmediatamente de la francesa.
Cada vez que la contemplo en la pantalla, tengo la impresión de que parte de ella está ya en la escena siguiente. Su misterio contradice el tiempo de la narración, sus ojos recogen las imágenes que aún no han llegado y su voz deja siempre colgando la última palabra de un hilo de araña, tembloroso y firme.
La misma voz de bronce que truena, hosca y metálica, cuando toca gritar, rompiéndose en pura vida, esa que preferimos no ver, pero de la que no podemos apartar la mirada.
También su padre guardaba en su interior el desgarro del flamenco, a pesar de los gorgoritos al que los productores lo amarraron. Quiñones y Félix Grande lo sabían y lucharon para que se supiera.
Discúlpenme, pero no comparto el entusiasmo que la copla despierta. Será el carácter, pero la pincelada del acorde nada tiene que hacer, para mí, ante el manchurrón de un arranque.
A pesar de ello, disfruté de Las cosas del querer como un niño de teta. El descaro con que Ángela sube al escenario —si hubiera hecho más teatro, yo hubiera estado siempre en primera fila como un mitómano rijoso, un voyeur de revista— y se desgrana en estribillos de la memoria, bailes y arrumacos fingidos, me excitó, como en otro momento aquel cuerpo rotundo y fresco que se enfrentaba al misógino Fernando Rey hasta esclavizarlo en la sinrazón del amor loco que, santa ironía de Buñuel, no es más que capricho de poderoso.
Ya en Camada negra, película que fuimos a ver al cine con miedo a que a la salida los cachorros de Cristo Rey nos impusieran el arrepentimiento a cadenazos, dejó patente su poder. Ella es la verdadera profundidad de campo de cada escena, la lógica de la historia; el mundo presente, carnal e inteligente que tanto odia el fascismo. El sacrificio final, salvaje y estúpido, aún desarma al espectador.
Su mirada —a la ventana de sus ojos se habría asomado Lorca— y el fresón de sus labios conforman el auténtico corazón del bosque. Cada vez que ladea la cabeza bajando la mirada caen con estrépito el miedo, la rabia y el pasado.
Aunque mi cariño, que algunos encontrarán lógico de oficio, se decante por su papel en La mitad del cielo, una película imposible a la que ella entregó toda su verdad, toda su pasión. Su fulgor hace estallar en la pantalla esa exuberancia que llamamos “realismo mágico”.
Ahora que va a recibir el Goya de Honor, tras haber embebido a los Taviani de sensualidad, tras haber convertido en mujeres a las chicas Almodóvar, después de mantenernos enamorados como colegiales durante décadas, creo que debemos felicitar al cine español por disponer de tal cantidad de excelentes actrices que, siempre que han podido entregar a Ángela Molina el premio anual, han encontrado a otra candidata a la que han considerado más idónea. Y me cuesta creerlo.
Aunque no deja de tener lógica; por muchos que seamos los que pasamos por taquilla atraídos por su nombre, todos y cada uno de los espectadores la sentimos como un secreto que no queremos compartir. Cuando cruza los brazos nos lanza un abrazo lejano que solo cada uno de nosotros sabe apreciar.
Y somos conscientes de que su aparente fragilidad no es más que una frase publicitaria. Ante su sombra, el más duro Terminator parido por ordenador quedaría reducido a puré de tornillos.
Por fortuna, las cámaras saben resistir la intensidad.
También nuestros ojos.